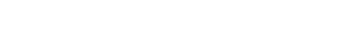A Javier Echeverría y Lola S. Almendros les preocupa, les interesa el abordaje filosófico de los grandes cambios e innovaciones que afectan nuestra vida presente. Una vida que se desarrolla en el ámbito de sociedades informatizadas e hiperconectadas. Los cambios han sido veloces, sostienen, por eso mismo impiden creer, confiar y hasta impiden configurar imágenes colectivas del mundo –aquellas que nos permiten explicarnos el presente y diseñar rutas para el futuro. Los usuarios de los innovadores recursos devenimos espectadores extrañados de un mundo en cambio. Ante este panorama, la reflexión ofrecida busca entender nuestro tiempo: la ciencia y la tecnología, pero también sus consecuencias, su impacto en el mundo vital humano. Los vínculos entre lo epistémico y lo político, lo social y el poder, están trazados, y como bien señala Vilma Cocooz en su Prólogo-Carta, esto implica abogar por una “filosofía mundana” (p. 13).
El libro incluye tres partes, una Introducción que con toda claridad contextualiza y ofrece lineamientos que facilitan la comprensión de la perspectiva que se ofrece en el texto; una Primera Parte integrada por siete capítulos en los que los autores desarrollan tesis nodales acerca de técnicas, tecnologías y tecnociencias, las nociones de tecnopersonas, tecnopoderes, tecnovidas y tecnomuertes. Todas ellas cuestiones que remiten y apuntan a una lectura profunda de nuestro pasado conceptual, nuestro presente y proyecciones futuras relativas a la perspectiva tratada; finalmente una Segunda Parte que incluye una serie de siete casos de experimentos conceptuales de ineludible lectura y contundente valor práctico y reflexivo (Tecnolenguaje: cómo es un tweet, Telecomunicación: qué (se) hace (con) un tweet, Tecnoespacio y tecnotiempo: la vida onlife, Posverdad y transparencia en la sociedad informatizada, Tecnopoder y Tecnopolítica. Cierran la obra un Apéndice titulado “Virus y Tecnovirus” y una profusa lista de referencias bibliográficas.
En el desarrollo de la primera parte queda claro que, tal como se anunciara en la Introducción, el análisis que se ofrece en torno a la tecnología de nuestro tiempo, y pretende entre otras cosas, aclarar la lógica invisibilizada del gobierno (des) de las nubes. Se trata, “de escudriñar la extraña lógica que sustenta la circulación de tweets, el éxito de influencers y youtubers, el carácter político y politizante del data marketing…” (p.22). En este contexto se perfila el eje, la perspectiva filosófica que los autores proponen en términos de una tarea de ingeniería conceptual. En pocas palabras, se ocupan de enriquecer nuestro lenguaje con nuevos significados (tecnopersonas, tecnovida, etc.), unos que nos ayuden a cuestionar o desocultar aquello que aún permanece sin ser cuestionado, dicho o nombrado y que, sin embargo, transforma de hecho nuestra vida cotidiana. En efecto hay profundas transformaciones y nuestro lenguaje, en tanto constitutivo de nuestra humana condición, debe dar cuenta de ellas. Los humanos siempre hemos hecho uso de la técnica, se sostiene, siempre hemos generado cambios, sin embargo, la tecnología, tal como la conocemos y practicamos en nuestro tiempo es heredera de las sociedades científicas e industriales. Ellas han desarrollado una capacidad de transformación inédita para la propia vida humana, la naturaleza, la sociedad, las relaciones interpersonales y los valores que nos alientan y conducen. Las revoluciones tecnocientíficas, sostienen, han cambiado nuestro modo de vivir y hasta de percibir nuestro mundo. Nuestro lenguaje cotidiano, mundano, no registra aún con claridad esas profundas modificaciones y sus consecuencias: necesitamos nuevos conceptos, nuevas palabras cargadas, no solo descriptiva sino semiótica y pragmáticamente. Refuerzan la idea recordándonos que “…los lenguajes están cargados de valores” (p.29) y que son constitutivos de la vida humana, “… proponemos un juego de y con conceptos; de nuevos usos y prácticas. Queremos subvertir significados y, sobre todo, provocar discusión” (p.22).
En función de identificar aspectos centrales de las innovaciones tecnológicas en sus usos y consecuencias inadvertidas, los autores nos invitan a introducir el concepto de tecnopersonas. Con tal propósito comienzan por reconstruir y ejemplificar el concepto de persona recorriendo distintos períodos históricos hasta formular, distintiva e integradamente –en el marco de su hipótesis de los tres entornos (pág.84)– los conceptos de persona física, persona jurídica y tecnopersona.
Somos seres físico biológicos, pero también sociales (tribu, etnias…) en el primer entorno, la biosfera; somos ciudadanos en el segundo, las ciudades y los Estados y desde hace pocos años estamos comenzando a ser también tecnopersonas, es decir, personas físicas y jurídicas cuyas acciones se desarrollan en un nuevo espacio tiempo social posibilitado por las tecnologías digitales, al que denominaremos tercer entorno, para marcar su relevancia y sus diferencias respecto a los entornos humanos tradicionales (p.84).
La distinción entre los entornos no se plantea como una clasificación definitiva, estática, y como se señala, la tecnopersonificación atraviesa los tres entornos, aunque en diversos grados. Así, las tecnopersonas son descriptas como aquellas personas, físicas o jurídicas cuya identidad, funciones e interacciones están conformadas, o parcialmente constituidas, por sistemas tecnológicos informatizados. Las tecnopersonas se superponen a las personas físicas y jurídicas y las implementan o intervienen tecnológicamente, es decir, si bien las personas siguen existiendo, las tecnopersonas subyacen a ella. Se trata de tecnopersonas ficticias cuya acción operativa sobre los usuarios, sus consecuencias y funciones resultan desconocidas para ellos, y más aún, ajenas a la voluntad y a la conciencia de las personas. Dicho de otro modo, las tecnopersonas son meros sistemas de datos, vinculados a las personas y hay algoritmos específicos para construir tecnopersonas a partir de los datos de un usuario.
En el libro se exponen con detalle componentes y perspectivas relativas al llamado tercer entorno. Destacamos aquí dos cuestiones, en primer lugar el análisis ofrecido en torno a las tecnologías recientes, esto es el devenir de las tecnociencias en tanto actividades “…de control e incluso en instrumentos de tecnodominación” (pág.139). Por supuesto también de vigilancia, aplicadas por lo general al ámbito del segundo entorno. Respecto de este último punto el lector podrá recorrer valiosas reflexiones que se ofrecen con relación a los canónicos aportes de Foucault, también a los de Ignacio Ramonet y Manuel Castells. Temáticas que conducen a nuestros autores a un tema crucial, a saber la generación de un nuevo tipo de poder transnacional (los Señores del Aire o de las Nubes), grandes compañías eléctricas, televisivas, telemáticas, multimedia, del dinero electrónico, de los videojuegos, etc. Compañías privadas “…que controlan las acciones de millones de personas, así como sus gustos, preferencias, relaciones personales, datos privados, etc.” (p.164). Una suerte de neofeudalismo propio del Tercer entorno, con clara ausencia de genuinos procesos democráticos en su vínculo con personas y comunidades, y que representan importantes ganancias para las compañías que en muchos casos, proceden a vender datos del propio usuario, entre otras acciones ignoradas por ellos mismos (sin olvidar que las mentiras, manipulaciones y circulación de fake news son parte de lo permitido por las propias redes). La rebelión de los usuarios, a la que invitan los autores, requiere una previa y clara conciencia de la situación de servidumbre, vulnerabilidad y dominio involucrados en estos procesos (p.277), asunto que ocupa buena parte de la temática del libro que se presenta.
En segundo lugar y con relación a las prácticas indeseables del llamado tercer entorno y en defensa de los usuarios, los autores proponen una larga serie de acciones posibles a favor de los derechos de los mismos, tales como el compromiso de ampliar y reinterpretar la Declaración de Derechos Humanos de 1948 a efectos de adecuarlos al control de las manipulaciones, la “…creación de nubes informacionales públicas y gestionadas públicamente” (p.278), la democratización del tercer entorno creando por ejemplo instancias independientes de poder tecnojudicial, a efectos de controlar y regular sus actividades, la creciente alfabetización de las personas en el diseño y uso de los tecnolenguajes que subyacen en las pantallas “…evitando el troquelado salvaje de las mentes de las personas, y en particular de los niños y niñas de corta edad, que se lleva a cabo desde las pantallas y su software subyacente.” (p. 279). La lista es larga y el lector podrá recorrer y reflexionar sobre varias alternativas, tendientes a reducir progresivamente la vulnerabilidad vital de los usuarios, las indeseables y aún inadvertidas consecuencias para su vida personal y la vida colectiva.
Se trata de un libro en el que se ofrece una profunda reflexión filosófica, que enfrenta las consecuencias de las transformaciones generadas por el desarrollo tecnológico, implementadas por las tecnociencias, una reflexión que, sin caer en la tecnofobia, afronta la difícil tarea de evaluar y describir sus consecuencias para nuestras vidas personales, sociales, políticas, axiológicas y comunitarias. Una tal que busca desbrozar lo invisibilizado para luego ejercer derechos, democráticamente legitimados y liberadores de una dominación inaceptable. La búsqueda que proponen los autores significa, además, un modo deseable de hacer filosofía para nuestro tiempo.

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional