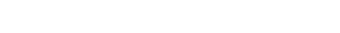Dosier: Arte, ciencia y tecnología.
Creatividad, innovación y transformación
La actualización de la belleza a través de la ciencia, el arte y la técnica
Resumen: El presente artículo parte del tópico de la oposición entre ciencia y arte. A continuación, aporta argumentos para corregir este tópico, ubica lo técnico en relación con el arte y la ciencia, y señala numerosos elementos de convergencia entre ciencia, arte y técnica. La búsqueda de la belleza es uno de dichos elementos, quizá uno de los más importantes. El texto sostiene, en definitiva, que tanto la ciencia como el arte y la técnica son actividades humanas que nos facilitan la actualización de la belleza, la cual reside, como posibilidad, en la forma de lo real.
Palabras clave: Belleza, Convergencia ACT, Actualización, Forma.
The actualization of beauty by means of science, art and technology
Abstract: This article starts from the topic of the opposition between science and art. Next, it provides arguments to correct this topic, locates the technical in relation to art and science and points out numerous elements of convergence between science, art and technology. The search for beauty is one of these elements, perhaps one of the most important. In short, the text maintains that science, art and technology, all of them are human activities converging towards the actualisation of the beauty, which resides, as a possibility, in the form of the real.
Keywords: Beauty, ACT convergence, Actualization, Form.
1. Introducción: convergencia ACT
El dossier en el que este artículo se inscribe trata sobre la convergencia entre arte, ciencia y tecnología (ACT). Para percatarnos de la importancia y novedad de esta temática, quizá convenga exponer primero la concepción más tópica y extendida sobre las relaciones entre estos tres ámbitos de la acción humana. A partir de ahí, habrá que poner de manifiesto los elementos que están permitiendo un cambio profundo al respecto. Veremos que los tres ámbitos caminan hacia zonas de convergencia. A raíz de esto, también lo hacen las disciplinas filosóficas que se ocupan de cada uno de ellos. Es decir, la filosofía del arte, la filosofía de la ciencia y la filosofía de la técnica encuentran cada día más territorios comunes. Uno de esos territorios de confluencia es el de la belleza. Tanto el arte como la ciencia y la técnica tienen que ver con la producción de belleza. Y las correspondientes disciplinas filosóficas no pueden obviar esta coincidencia. Orientaré este artículo, pues, a explorar la convergencia ACT en la belleza.
Pero veamos, para empezar, qué es lo que nos dice el tópico. Las relaciones entre ciencia y arte han sido pensadas sobre todo desde la imagen de la polaridad, como actividades que encarnan valores antitéticos, que brotan de fuentes antropológicas opuestas y que se ejercen gracias a facultades psíquicas distintas, que cumplen para las personas y para la sociedad funciones dispares, que se desarrollan en ambientes muy disímiles... “Sorprendentemente –afirma Eulalia Pérez Sedeño en la presentación del Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología-, cuando nos encontramos inmersos en la primera década del siglo XXI, ésta es la imagen que en la sociedad pervive de la dicotomía existente entre los mundos de la ciencia y el arte […]; cuando en realidad, si los analizamos detenidamente, son más los elementos que los unen que los que los separan” (2007, p. 7). Sin embargo, la visión estereotípica insiste en que el arte crea, mientras que la ciencia descubre; que el arte hace, mientras que la ciencia conoce.
¿Es sostenible hoy esta dicotomía? Lo cierto es que tanto el arte como la ciencia hacen y conocen, pues todo conocimiento es (inter)activo y toda (inter)acción enseña. Tanto la ciencia como el arte hacen descubrimientos creativos. Homero, por ejemplo, descubre/crea la semejanza entre el guerrero y el león. Newton descubre/crea la semejanza entre la caída de una manzana y el movimiento lunar. A partir de estos descubrimientos creativos el arte explora espacios de posibilidad, traza metáforas, produce obras y las puede reproducir o representar. Sobre análogas bases la ciencia produce conceptos, leyes, clasificaciones, teorías y aplicaciones. Sin descubrimiento creativo no tendríamos ni arte ni ciencia.
Hay que hacer ahora algunas precisiones respecto de lo técnico, que va, desde las técnicas tradicionales, hasta las tecnociencias de vanguardia, pasando por las muy diversas tecnologías. Todos estos términos incorporan la raíz griega techne, que tranquilamente podríamos traducir al latín como ars. En la dicotomía que se da entre ciencia y arte, lo técnico caía tradicionalmente del lado de las artes y de las artesanías. Pero, con la llegada de la modernidad, la cooperación entre ciencia y técnica se fue estrechando hasta el punto de requerir términos híbridos como tecno-logía y tecno-ciencia. Desde entonces, lo técnico ha ido migrando desde el campo de las artes al de las ciencias, con las cuales de un modo u otro ha quedado asociado.
Ahora bien, la propia posibilidad de migración de lo técnico nos sugiere ya la existencia de conexiones: precisamente en el terreno de lo técnico se dan grandes zonas de solapamiento entre ciencia y arte. Las ingenierías y las diversas variantes del diseño presentan aspectos científicos y artísticos que son difícilmente deslindables. La arquitectura ha sido pensada históricamente como una de las artes y también como un campo apto para la aplicación de la ciencia. Damos, asimismo, con zonas de solapamiento en el dominio de la medicina, que requiere ciencia y que desde muy antiguo fue llamada arte o techne. Pensemos, además, que hoy día numerosos tipos de producción artística y científica están mediados por las mismas o parecidas herramientas tecnológicas de tipo informático y que, por añadidura, se dan múltiples aplicaciones de las tecnociencias a la propia producción artística.
Imaginemos ahora un gran panel con la secuencia del genoma humano. Sí, está claro, lo pondríamos en el museo de las ciencias. Y El jardín de las delicias no deberíamos sacarlo de El Prado. Aceptemos –aun con dudas- que así están perfectamente ubicados. Pero ¿dónde ponemos El rinoceronte de Durero? Entiendo que siempre es difícil hacerle sitio a un rinoceronte. Sin embargo, La liebre, más pequeña y manejable, genera idéntico problema. No sabemos bien si es ciencia o arte. Las mentes bien ordenadas bullirán inquietas ante una vieja cinta de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Naturaleza o fotografía?, ¿zoología o arte dramático? Y no digamos si el autor del film fuese Attenborough ¿Richard o David?, tierras de penumbra en cualquier caso. Los taxónomos de salón se sentirán incómodos ante la obra de Asimov, de Julio Verne o de Michel Crichton. ¿En qué estante colocarán el libro? Las imágenes médicas entreveradas en las series de moda, los biomonstruos de la escultora Patricia Piccinini, las esmeradas pinturas botánicas de Celestino Mutis, los fractales de Mandelbrot, los diseños de Da Vinci, las planchas anatómicas de Aristóteles… ¿de qué lado han de caer? Géneros enteros, como la literatura científica, el cine documental, la pintura naturalista, grandes áreas de la fotografía que van desde la fotografía naturalista hasta las imágenes biomédicas, están en terreno de nadie o de todos. Díganme si no se pisan la música, la aritmética y la acústica; la pintura, la geometría, la óptica y la teoría de la visión; la escultura y la química...
Si hay tanto cruce y solapamiento, ¿por qué hemos llegado a pensar arte y ciencia como dos realidades polarmente opuestas? A comienzos de la modernidad la llamada esfera del saber se escindió en tres grandes ámbitos autónomos: ciencia, arte y moral. Desde Kant, al menos, se entiende que cada uno de estos ámbitos tiene sus propios valores y criterios, su propio modo de (ir)racionalidad. Esta estrategia kantiana, pensada para proteger la autonomía de la ética y de la estética frente al cientificismo emergente, fue tan bienintencionada en sus orígenes como perjudicial en sus consecuencias. La justa autonomía naciente llegó a pasarse de rosca hasta convertirse en auténtica esquizofrenia cultural. Por eso hoy hablamos de la fractura epistemológica entre las ciencias y las humanidades, o bien de la escisión entre las dos culturas. La ciencia cae de un lado del foso y el arte del otro. Lo técnico, como hemos dicho, oscila según las épocas.
No obstante, en las últimas décadas lo que observamos es, por un lado, una queja a propósito de una escisión que se considera excesiva: llamémosle malestar en la cultura –reinterpretando las palabras de Freud- o bien esquizofrenia del hombre moderno –utilizando una expresión de Bertrand Russell–. El ser humano ha resultado escindido él mismo entre distintos ámbitos, criterios y valores que no logra conciliar en una imagen coherente. Por otro lado, vemos que se desarrollan, de hecho, cada vez más entrecruzamientos y solapamientos entre los mundos del arte, la ciencia y la técnica. Se da un claro proceso de convergencia en muchos sentidos. Tanto la queja por la escisión, como el desarrollo de áreas de confluencia, son fenómenos que nos colocan ya fuera de la modernidad. Son tendencias típicamente postmodernas. Si la modernidad se caracterizó por la búsqueda afanosa de la autonomía, la postmodernidad quiere reparar los excesos que en esta línea se han cometido, los mismos que han generado malestar cultural. En este contexto histórico cabe entender la convergencia ACT.
Y la filosofía ha respondido a estas nuevas circunstancias rompiendo las fronteras entre áreas de especialización filosófica tradicionales; es decir, arriesgándose a pensar conjuntamente la ciencia, el arte y la técnica (Marcos y Castro, 2010; Castro y Marcos, 2011). Veámoslo con más detalle.
2. Convergencia ACT y filosofía
El denominado problema de la demarcación es uno de los clásicos en la filosofía de la ciencia, pero algo similar ha preocupado a los filósofos del arte. En el ámbito de las ciencias existe el problema de determinar qué es ciencia y qué no lo es. Esta cuestión fue clave para los neopositivistas, lo fue también para Karl Popper y para otros muchos filósofos de la ciencia posteriores, que han ofrecido respuestas muy diversas. Con todo, podría decirse que el problema de la demarcación no ha sido resuelto satisfactoriamente. Lo mismo sucede en el ámbito de la teoría del arte, donde se discute acerca de los criterios para decidir qué es y qué no es una obra de arte. Tampoco en este terreno se ha hallado una respuesta que suscite pleno consenso.
En ambos casos nos vemos enfrentados a la cuestión del realismo de los conceptos de ciencia y de arte, a la cuestión de si ambos términos refieren o no a entidades identificables y estables a lo largo del tiempo y a través de las culturas. Podríamos preguntarnos si el concepto de ciencia es el mismo cuando hablamos de la medicina egipcia que cuando nos referimos a la física actual. Del mismo modo, es pertinente preguntarse si el concepto de arte puede abarcar desde las construcciones monumentales del antiguo Egipto hasta las instalaciones expuestas en los museos de arte contemporáneo. Y sería realmente raro que las dos cuestiones no tuviesen conexión alguna.
Esta observación nos lleva a la siguiente zona de convergencia, que tiene que ver con la dinámica histórica del fenómeno. Se entiende clásicamente que el arte se desarrolla a través de los llamados estilos y, más recientemente, sobre la base de modas. No parece fácil establecer en la mayoría de las artes criterios de progreso ni de comparación entre obras de diferentes épocas y estilos. Este fenómeno es asumido en arte. Sin embargo, la ciencia ha sido pensada bajo el modelo de progreso acumulativo. Si bien, cuando hemos intentado precisar los criterios de progreso en ciencia, han ido surgiendo problemas. La obra de Thomas Kuhn supuso, en este sentido, un giro determinante. Él mostró que no es fácil en absoluto establecer comparaciones entre diferentes teorías, como tampoco lo es dictaminar si se ha producido o no progreso en el trueque de una por otra. No pretendo aquí entrar en el debate de la inconmensurabilidad ni en el del progreso científico; tan sólo señalar que los filósofos de la ciencia actuales encuentran enormes problemas a la hora de establecer criterios de comparación y de progreso. En este sentido, las visiones que tenemos de la ciencia y del arte no son ya burdamente antitéticas.
De hecho, “Thomas Kuhn -en palabras de José Carlos Pinto de Oliveira- se inspiró en la historia del arte como modelo para entender el desarrollo de la ciencia” (2011, p. 40). El modelo de cambio científico que emplea Kuhn para pensar la ciencia -la conocida dinámica de ciencia normal más revolución científica- le fue sugerido por la lectura de la historia del arte de Ernst Gombrich. Y la noción de paradigma debe mucho a la de estilo, la cual ha sido empleada asimismo para investigar la historia de las matemáticas (de Lorenzo, 1971).
La ausencia de nítidos criterios de comparación entre diversos paradigmas científicos parece causar serias dudas a los teóricos de la ciencia también respecto de la racionalidad del cambio científico. Parece claro que no deberíamos simplificar el arte como algo completamente irracional, ni la ciencia como la expresión misma de la perfección racional. Seguramente una exploración conjunta de la dinámica histórica en los dos ámbitos debería arrojar luz sobre los debates actuales en torno a la racionalidad y el progreso. Quizá precisemos nociones de racionalidad y de progreso más amplias, susceptibles de ser aplicadas tanto a la ciencia como al arte (Marcos, 2000).
Encontramos una nueva convergencia en cuanto a la dificultad de establecer las relaciones entre procesos y resultados. Tanto en ciencia como en arte, la reflexión ha ido desplazando su foco. Tradicionalmente, la filosofía de la ciencia se fijaba en los productos acabados de la ciencia, en las teorías, mientras que la estética lo hacía en las llamadas obras de arte. Resultados, en ambos casos. Sin embargo, hoy día la filosofía de la ciencia se centra más en la reflexión sobre los procesos de producción de la ciencia, más en la ciencia como acción personal y social, que en sus productos lingüísticos (Marcos, 2010). Podemos decir que la filosofía de la ciencia comienza a desarrollar una poética de la ciencia. También la teoría del arte ha conocido este desplazamiento a medida que la producción de la obra de arte y la propia obra se han ido fundiendo e identificando. A ello responde la concepción del arte como acción, como performance, happening o action painting. De nuevo, el mantener separadas ambas tradiciones filosóficas parece un lujo intelectual que ninguna de las dos debería permitirse.
Recordemos, además, que tanto en el ámbito del hacer científico (empírico y formal) como en el artístico, hay una ineludible dimensión axiológica. Son muchos los filósofos de la ciencia que han orientado su reflexión en las últimas décadas hacia la cuestión de los valores (Echeverría, 2002). Podemos distinguir entre valores epistémicos (como la verdad), morales (como la bondad) y estéticos (como la belleza). Pues bien, en la línea de lo defendido por Dewey (1949), no se pueden considerar los valores estéticos privativos del arte. Es más, los valores estéticos están presentes también en ciencia y sirven como apoyo para la adopción de decisiones. Así nos lo han hecho ver autores como Pierre Duhem (2003) y Thomas Kuhn (1983). Para ambos, la simplicidad, la elegancia, la belleza formal, la armonía… son criterios útiles y legítimos para la elección de teorías. Ambos autores han practicado tanto la filosofía de la ciencia como la historia de la ciencia. Saben, pues, que los más destacados científicos han mantenido siempre alerta su sensibilidad estética a la hora de hacer ciencia, y muchas veces han tomado decisiones en función de lo que dicha sensibilidad les indicaba. Y también Ernst Nagel define la ciencia como un arte, como el “arte institucionalizado de la investigación” (1974, p. 11).
Es más, estas constataciones no conllevan inmediatamente una acusación de irracionalidad, sino lo contrario: reintroducen racionalidad en la acción científica, aunque sea otro tipo de racionalidad: racionalidad en el sentido amplio al que nos referíamos más arriba. Asimismo, los valores epistémicos son tan genuinamente artísticos como científicos. El arte puede ser interpretado como una suerte de investigación de lo real posible (Marcos, 2012, cap. 7). Por su parte, hoy aceptamos que los valores morales no pueden ser completamente ajenos ni a la acción tecnocientífica ni a las prácticas artísticas (Agazzi, 1996; Castro, 2004; Olivé, 2001).
Aquí tenemos que recordar la famosa definición que da Stendhal (1998) de la belleza, como una promesa de felicidad. O bien, en una formulación equivalente, debida a Vladimir Soloviov (2021, p. 74), como “un símbolo de buena esperanza”. La belleza funciona como un indicador, como un síntoma, como una promesa de algo más. Incluso como una promesa de felicidad. No sería extraño que para la tecnociencia apareciese la belleza como promesa de verdad y de funcionalidad. Es cierto que la belleza no tiene sólo valor instrumental, que se elige por sí misma, que la querríamos aunque no fuese promesa de nada, pero, al mismo tiempo, la elegimos con vistas a algo más, la preferimos no sólo por sí misma, sino también porque suele ser, en efecto, promesa de otros valores.
Del mismo modo, constatamos que, tanto en el ámbito del hacer científico como en el del hacer artístico, se entrecruzan lo racional y lo emotivo. A pesar de que en el entender común esto último queda fuera del hacer científico, la ciencia integra ambas caras, al igual que el arte. Imaginación, creatividad, inteligencia emocional o intuitiva son hoy consideradas herramientas propias del científico (Pérez Ransanz, 2012). Y el arte no es, ni de lejos, el reducto de la pura emotividad o del sentimiento.
Si es verdad que encontramos valores epistémicos en arte y valores estéticos en ciencia, si los factores racional y emocional aparecen también en ambas actividades humanas, no menos cierto es que la tradicional división por la universalidad del objeto también ha de ser puesta en cuestión. Tradicionalmente se ha considerado que lo propio de la ciencia es lo universal, mientras que lo propio del arte es lo individual. La cuestión es bastante más compleja (Marcos, 2004). De hecho, la ciencia se ocupa también de lo individual y el arte no carece de aspiraciones a lo universal.
La relación podría seguir, pero conformémonos, para emprender ya el tránsito hacia la cuestión de la belleza, con añadir que la metáfora tampoco puede ser estudiada sólo en su conexión con el arte. Es más conveniente hacerlo desde una perspectiva conjunta que nos hable de su papel tanto en ciencia como en arte. En el ámbito de las ciencias empíricas, la metáfora es una potente herramienta conceptual y representativa, no sólo heurística y comunicativa, que pone de relieve semejanzas profundas (Marcos, 1997). Y en el ámbito de las ciencias formales la metáfora se formula como modelo. Indudablemente, en el arte hay un elemento metafórico ineludible. El análisis de la estructura íntima de la metáfora será, pues, útil para los dos campos de estudio filosófico.
3. Verdad y belleza
“La aproximación de la ciencia al arte –se pregunta José Carlos Pinto de Oliveira-, ¿no llevaría a pensar que la elección entre dos teorías científicas es, al igual que la elección entre estilos artísticos, una mera cuestión de gusto? Y se dice que el gusto no se discute... ¿Dónde quedaría entonces el proverbial sentido crítico de la ciencia? Es decir: ¿cómo podría la ciencia seguir siendo una actividad esencialmente racional si se la coloca en la `mala compañía´ del arte?” (2011, p. 41). La cuestión es profunda y afecta de modo decisivo a toda pretensión de convergencia ACT.
Intentaré esbozar una estrategia de respuesta. En primer lugar, surge en las líneas citadas el concepto de gusto. Y se opone al de racionalidad. “El gusto no se discute”. Sobre gustos no hay nada escrito, reza el consabido refrán. En términos más pedantes diríamos que el gusto no es reductible al logos; que no es racional, en suma. Y si el arte fuese cuestión de gusto, resultaría, en efecto, una mala compañía para la ciencia, que se pretende racional. Pero, ¿qué hemos de entender por gusto?, ¿una preferencia perfectamente subjetiva, individual, quizá incluso arbitraria?, ¿tal vez, en el mejor de los casos, un canon culturalmente convenido? ¿No podría ser el gusto una facultad para la captación de la belleza real?, ¿un don humano cultivable mediante ejercicio y educación? Si lo tomamos como tal, como un radar para la detección de belleza, el peso del argumento se desplaza desde el propio concepto de gusto al de belleza.
Y es que el arte no siempre fue mera cuestión de gusto y el gusto no siempre fue subjetivo, sino que hubo un tiempo en que estuvo directamente ligado a la belleza. El olvido de la belleza convirtió el propio gusto en un criterio vacío, arbitrario, susceptible de reducción a capricho individual o bien a convención social. Algo ajeno a la racionalidad, en todo caso. Pero con el regreso de la belleza al arte, se recupera un polo de objetividad a través del cual es pensable la convergencia ACT. Y es pensable precisamente porque la belleza siempre estuvo ligada a la verdad, como caras de la misma moneda. En jerga filosófica hablamos de la convertibilidad de los trascendentales. En definitiva, uno y lo mismo es el ser, la verdad, la belleza y el bien. No veo modo de salvar la convergencia ACT, de restañar la escisión entre las dos culturas, sin restablecer antes este tipo de puente metafísico. Devolvamos al arte el objetivo de producir belleza, a la ciencia el de buscar verdad, a la técnica el de obrar en pro de una vida mejor. Estaremos reconociendo, así, que en el fondo tienen uno y el mismo objetivo, que responden a los mismos valores.
Nada más racional, por cierto, que poner nuestra acción al servicio de la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Con ello llegamos al otro polo de la inicial disyunción, el de la racionalidad. Si hemos reformulado el concepto de gusto, para darle un alcance objetivo, asimismo necesitamos reconsiderar la noción de racionalidad, como la facultad de elegir el bien, la verdad y la belleza. Así las cosas, ciencia y arte ya no son el uno para el otro “mala compañía”, ni lo técnico resulta ajeno a ninguno de los dos. Es más, el sentido de la belleza, cultivado en la acción y en la contemplación, puede resultar un elemento de gran ayuda para la búsqueda científica y racional de la verdad.
Copérnico, en su obra De las revoluciones de las esferas celestes, apunta la belleza y la simplicidad como argumentos decisivos a favor de su sistema heliocéntrico: “¿Qué podría ser más hermoso que el cielo que contiene todas las cosas hermosas?; tal como lo ponen de manifiesto los mismos nombres ‘Caelum’ y ‘Mundus’, el primero de los cuales se refiere a lo labrado bellamente y el segundo a la limpieza y al ordenamiento” (1965, p. 43). La belleza de la teoría funge aquí como criterio de verdad, dado que el mundo es tenido por bello. Ahora bien, ¿es racional aceptar la belleza como criterio de verdad? Sí, siempre que no reduzcamos la racionalidad a pura logicidad, siempre que tomemos por racional el ejercicio de la entera experiencia humana, incluida la experiencia de belleza. Sí, siempre que apreciemos la conexión profunda entre verdad y belleza, su mutua convertibilidad.
Pierre Duhem identificó perfectamente la imposibilidad de reducir la racionalidad científica a pura logicidad. Esto no es viable ni en la línea verificacionista ni en la falsacionista. Pero todo ello no convierte la ciencia en una empresa irracional, sino que nos obliga a esbozar un concepto de racionalidad más complejo y próximo a la vida. Fue también Duhem quien enfatizó el papel que la belleza ha de desempeñar en esta formulación amplia de la racionalidad científica. No es casualidad que Stanley Jaki (1988) haya podido escribir un libro con este significativo título: The Physicist as Artist: The Landscapes of Pierre Duhem. Según Duhem, la decisión entre teorías no nos la dicta solamente la lógica, sino también el buen sentido (bon sens) del científico. Este buen sentido metodológico es fruto de una buena formación científica, de un cierto sentido común y estético, e incluso del conocimiento histórico que el científico tiene de su disciplina. Lo estético es parte ineludible del cóctel. La subdeterminación, dejada como estela por el análisis lógico, viene a ser paliada, sin pérdida de racionalidad, por otros elementos. En Duhem, la libertad metodológica es muy amplia, y la función del científico es creativa, como la del artista. Al igual que en Copérnico, late aquí la idea del mundo como un cosmos. Lo bello nos acerca a lo real, dado que lo real es bello, y la teoría científica tiende históricamente hacia un estado que contiene las notas de simplicidad y orden; de belleza, en suma.
Esta recomposición de la racionalidad nos obliga a pagar un precio, el de la falibilidad, el de la renuncia a la certeza. Las personas que hacen ciencia toman sus decisiones guiadas por una racionalidad compleja, que incluye elementos no sólo lógicos y empíricos, sino también estéticos, entre otros. Las garantías absolutas quedan, así, excluidas. Se puede dar el error. Somos falibles. Y lo somos también en ciencia. En concreto, la aplicación de criterios estéticos no garantiza de modo infalible la verdad. Veamos algunos ejemplos, para concluir que una reflexión filosófica seria sobre el propio concepto de belleza podría quizá minimizar el riesgo de error científico, aunque no llegue nunca a anularlo.
La idea de belleza y la referencia a conceptos asociados con esta idea –afirma Francisco Soler (2021, p. 46)- constituyen uno de los elementos más constantes en la reflexión de los físicos sobre su propio trabajo, y sobre las pautas orientativas del mismo, desde los tiempos de Copérnico y Kepler hasta nuestros días. Desde el horror de Copérnico por la fealdad del círculo ecuante usado en el modelo cosmológico ptolemaico hasta los procedimientos estéticos de descarte de hipótesis de trabajo empleados por autores como Dirac o Einstein […], los ejemplos concretos de la búsqueda de belleza en las ecuaciones (como reflejo o expresión de la belleza del orden natural) son tan numerosos que el factor estético debe ser tomado muy en serio. Pues de otro modo sería imposible entender realmente la historia de la física.
Ahora bien, ¿qué es lo que suelen entender los físicos por belleza? Muchos científicos encuentran bellas las ecuaciones que nos permiten unificar fenómenos antes vistos como dispersos, como sucedió con las de Newton o con las de Maxwell. La ganancia en simplicidad que ello produce parece conectarnos con la hermosa simplicidad que se le supone a la naturaleza. Entre las formas de simplificar la representación del mundo, nos recuerda Soler (2021, p. 46), “una especialmente elegante y querida por los físicos es la simetría”, ya sea temporal, espacial o de cualquier otro tipo.
No obstante, el afán de simetría conlleva sus riesgos: “Existe –escribe Soler (2021, p. 47)- el peligro de que el empleo del concepto de simetría como única clave estética pueda terminar resultando demasiado estrecho de cara a captar la belleza del mundo”. Lo interesante de la afirmación es que no reduce la importancia de la belleza como criterio de verdad científica, sino que especifica las limitaciones de la simetría como criterio único de belleza, que podría conducir, incluso, al estancamiento de algunas ramas de la física. Es decir, detectamos en el universo ciertas desviaciones de la perfecta simetría. Pero, ¿esto hace que el universo resulte menos hermoso o más bien indica que deberíamos reconsiderar nuestra concepción de la belleza?, ¿no habrá belleza en una delicada combinación de regularidad simétrica con ligeras desviaciones de la simetría?, ¿no abre esta libertad estética nuevas posibilidades de construcción de modelos físicos o cosmológicos?
Dicho de otro modo, la reflexión filosófica sobre el concepto de belleza podría resultar inspiradora para la propia investigación científica, al menos tanto como pueda serlo para la actividad artística. Por ejemplo, si descubriésemos que la belleza pide tanto regularidad como sorpresa, entonces tendríamos por bellos los modelos que combinasen, en las dosis adecuadas, la simetría con la desviación respecto de ella. Demos, pues, este último paso y centremos ya nuestra mirada filosófica en la noción misma de belleza.
4. La actualización de la belleza a través de la ciencia, el arte y la técnica
El ser humano pastorea la belleza. La mirada humana cultiva la belleza en medio de la naturaleza, la mano de las personas amasa la belleza en el arte. Lo supieron los filósofos antiguos, constaba en las tradiciones sapienciales: vivir en la belleza, o lo que es lo mismo, en el bien y en la verdad: este es el sentido de nuestra existencia. Pero con la modernidad lo habíamos dado al olvido. La belleza, como tal, levanta para los modernos toda suerte de vituperio y sospecha: “Una noche senté a la belleza en mis rodillas –escribe Arthur Rimbaud (1998) en Una temporada en el infierno-. Y la encontré amarga. Y la injurié”. Habla por todos nosotros, los modernos y los ya pasados de modernidad. Los antiguos proclamaron la identidad entre la belleza, la verdad y el bien. ¿Cómo hemos llegado desde ahí hasta la actual injuria de lo bello?
A la belleza accedemos en primer lugar a través de los sentidos. Vayamos al lugar común: la belleza de un atardecer o de un cuadro, de una melodía o de un sonido en el bosque. Además, preferimos la belleza, la elegiríamos siempre, nos place, nos gusta; nos parece, también en este sentido, algo bueno. La belleza abre nuestra experiencia hacia la bondad de las cosas, al tiempo que nos parece buena para nosotros, nos hace bien.
A través de la etimología alcanzamos idénticas conclusiones. La palabra española “belleza” procede de la forma latina “bellus”, contracción, a su vez, de “benelus”, que es un diminutivo de “bonus”. De ahí vienen también nuestros términos “bueno” y “bonito”. No hay forma de desenmarañar las raíces de los vocablos que empleamos para nombrar lo bueno y lo bello.
Platón trata de estos asuntos especialmente en dos de sus diálogos, el Banquete y el Fedro. Nos hace ver en ellos que lo bello es bueno y es camino hacia un cielo de ideas que culmina en el bien supremo. Comenzamos la escalada hacia las cimas del bien a través precisamente de la admiración y amor que producen en nosotros los cuerpos bellos. Es el amor que sentimos por todo lo bello lo que nos impulsa hacia el bien en sí, que, en última instancia, no es algo distinto de la belleza misma. Nos hallamos ante una concepción ontológica de la belleza. Es decir, la belleza es una entidad, un ser en sí –llamémosle, por ejemplo, Idea de Belleza-. Y cuando algo sensible es bello, lo es porque de algún modo participa de la Idea de Belleza.
Ahora bien, se puede preservar un resto de objetividad aun sin aceptarle a Platón el recurso a una noción sustancializada de belleza. Basta con que aceptemos que la belleza se da en nuestra relación con las cosas (y con las personas). Para que se dé, para que brote o emerja, para que salte a la vista y nos alegre la vida con sus brincos, es preciso que las cosas sean de una cierta manera con la cual nosotros, de algún modo, sintonizamos. Hablaríamos aquí de “forma”. Palabra de la que procede toda la familia de la “hermosura”. O sea que la forma tiene algo que ver con la belleza. “La belleza es algo de naturaleza formal”, según afirma el pensador ruso Vladimir Soloviov (2021, p. 76) en un texto titulado La belleza en la naturaleza. ¿En qué sentido se produce esta conexión entre forma y belleza?
Hay ciertas características formales que están en lo que llamamos bello, en los seres naturales, en las obras de arte. Hablamos, por ejemplo, de la simetría, de la proporción, del orden, de la estructura... Así, Aristóteles afirma en su Política que la obra de arte exige proporción; y en la Metafísica nos ilustra sobre la belleza matemática. Los científicos de todos los tiempos, desde Pitágoras en adelante, han sabido ver precisamente esta belleza formal en la naturaleza física, han intentado captarla en ecuaciones, aun sabiendo que las desborda con mucho. No se podría entender la historia de la física, y en general de las ciencias naturales, sino como el fruto de una pulsión estética hacia la forma.
Pero los griegos disponían de otra palabra muy próxima semánticamente a morphé, una palabra que nos abre todos los aspectos temporales, dinámicos de la belleza, que nos habla de la belleza en movimiento. Se trata de la palabra “rythmós”, que en español da “ritmo”. El ritmo es una forma no espacial, sino temporal; una estructura que se despliega y edifica con el tiempo, en el tiempo. De la buena forma rítmica obtenemos muchas de las categorías estéticas, especialmente las que tienen que ver con la música, pero también las que se refieren a las revoluciones de los cielos, a los ciclos naturales, circadianos, pulsátiles, al sucederse de las mareas, de las estaciones, de los momentos de la vida biológica. El teórico de la biología Denis Noble (2008) sugiere esta metáfora: la música de la vida. Porque la belleza de lo vivo se despliega en estructuras espaciales y también en ritmos temporales. El proceso de ontogénesis, de diferenciación de un viviente, suena como una sinfonía. Cada paso en el desarrollo de un ser vivo ha de darse a su tiempo, en su momento, ni antes ni después, y siempre en armonía con otros muchos procesos cooperantes.
Hay una belleza en ello que es refractaria a todo intento de congelación, de parálisis, de reducción a lo espacial. Es la misma beldad que podemos detectar en una obra literaria, en el ritmo de un poema o de un relato, en las artes escénicas, en la danza y el baile, el cine o el teatro, en lo que hoy se denomina performance –así, con la palabra “forma” incluida- y que los griegos antiguos sabían llamar dráo, drama, es decir, acción. Incluso la pintura y la fotografía, la escultura y la arquitectura, poseen forma rítmica, pues se despliegan a lo largo del tiempo de la contemplación, del tiempo en que la mirada recorre el plano o el volumen, posándose primero aquí y después allá, convirtiendo, así, lo simultáneo en sucesivo, el color o la estructura en música. Y, de modo complementario, podemos entender que el tubular órgano de una catedral va jugando a esculpir la masa de aire que ocupa el templo. Todo ello sin contar con que cada obra plástica narra su propio decurso vital, pierde brillo, relieve, color, gana pátina o lisura o prestancia, como se quiera; y este devenir no tiene por qué estar exento de belleza. La fría proporción es solo parte del asunto. Más allá de ella hay un océano de formalidades que configuran la belleza.
Lo interesante para nosotros, en este momento, es que al concebir lo formal también como ritmo lo estamos trayendo al tiempo y a la vida. Lo cual nos lleva, como de la mano, hacia una nueva dimensión de lo formal: la funcional. Uno de los más acabados textos que se conservan de Aristóteles está en su tratado Sobre las partes de los animales. Dice así:
Sería ilógico y extraño que, cuando disfrutamos contemplando las imágenes de los seres vivos, porque admiramos el arte que las produjo, sea la pintura o la escultura, no apreciásemos todavía más la observación de los propios seres compuestos por la naturaleza, al menos si podemos advertir sus causas [...] pues en todos los seres naturales hay algo maravilloso. Así como Heráclito -según cuentan- invitó a pasar a unos visitantes extranjeros, que se detuvieron al verlo calentándose junto al horno, diciendo ‘aquí también hay dioses’, debemos acercarnos sin reparos a la exploración de cada animal, pues en todos hay algo de natural y hermoso (2018, p. 190 [645a]).
El pensador griego nos indica que cuando captamos la función de un órgano corporal, cuando aprendemos para qué está en el viviente, cuál es su fin, su telos, entonces empieza a parecernos admirable, lo encontramos hermoso. Detectamos la belleza en la armonía funcional de las partes de cada organismo. Asombro, admiración, placer, goce estético…: es lo que produce en nosotros el conocimiento de las funciones. Dicho de otro modo, a veces la forma que desata en nosotros la sensación de belleza no es una forma meramente estructural, sino también, o principalmente, funcional. Nos sobrecoge un pétalo o un pulmón, no solo por su fractal estructura, sino sobre todo por su forma funcional, por el servicio que hacen a sus respectivos organismos, en los cuales viven, de los cuales viven, para los cuales viven.
¿Qué nos enseña con ello Aristóteles? Que la belleza no es una cosa en sí misma, sino que germina en nuestra relación con las cosas. Pero esa hermosura que baila ante nuestra vista no es puramente subjetiva, no la fabrica sin más nuestra mirada, sino que depende también de la forma del objeto que consideramos bello. Y la forma, para Aristóteles, es mucho más que quieta estructura; es también ritmo vital, es también función orgánica.
La Antigüedad tardía y el medioevo siguieron creyendo, a la manera platónica o aristotélica, según los casos, que la belleza tiene una existencia real y objetiva, que conecta con el bien, con la verdad y con el ser. A las características formales de la belleza (pulchritudo, en latín), añadieron los medievales la claridad (claritas), la luminosidad, el brillo, el esplendor (splendor ordinis). La belleza, como la luz, ilumina, enseña, nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Como la luz, se difunde, es expansiva, casi podríamos decir que se contagia. Por eso lo bello embellece también a quien lo contempla.
No obstante, una vez arribados a los tiempos modernos observamos que todos los apoyos objetivos de la belleza van cediendo. Desaparece el mundo platónico de ideas inconmovibles, donde la belleza ocupaba un lugar preeminente. Se diluye la formalidad teleológica de los seres, que pasan a ser vistos como arbitrarios amontonamientos de átomos. El anhelo de belleza no se pierde, pues es parte constitutiva de lo humano, pero la belleza como tal se degrada: pasa a ser mera cuestión de gusto y el gusto, mera preferencia subjetiva. La belleza, así subjetivizada, sufre un deslizamiento hacia el más craso relativismo. Lo único que puede detener momentáneamente su caída es el cultivo del gusto, la llamada cultura. Un clavo ardiente al que asirse por un instante. La belleza deja de estar en la cosa y pasa a residir únicamente en el sentimiento del sujeto. “La belleza –dice Sixto J. Castro (2014, p. 39)- nos habla de nosotros mismos, de nuestro sentimiento, y no del mundo que habitamos que, ahora sí, se percibe como ajeno”.
¿Cómo dimos en la subjetivización de la belleza?, ¿por qué la hemos espantado del mundo? No puede ser casualidad que el desahucio de la belleza coincida con el nacimiento de la nueva ciencia. Pero no nos precipitemos: no es la ciencia emergente la que nos obligó a eliminar la belleza de las cosas, sino una mala digestión de la ciencia y de su método. Solemos llamar cientificismo a esta interpretación incorrecta, abusiva e ideológica de la ciencia y de sus métodos. A veces da la impresión de que algo llamado ciencia está privando al mundo de su belleza, pero recordemos –siguiendo a Mary Midgley (2001)- que la ciencia no hace tal cosa. Es más, el aprecio de la belleza constituye una de las motivaciones de la investigación científica, desde los pitagóricos hasta hoy, pasando por Kepler y Einstein.
No es la ciencia la que excluye del mundo la belleza, sino el cientificismo. El método científico funciona por abstracción. Es cierto que el método empleado por Galileo lo obliga a obviar por un momento ciertos aspectos de la realidad, como por ejemplo la belleza, para centrarse sólo en los datos cinemáticos. Pero eso no quiere decir que para Galileo la belleza no exista en el mundo. Prueba de que no pensaba así nos la dan sus profundas convicciones estéticas, en pintura y en música. Y, desde luego, quien hace física mantiene la esperanza de recuperar al final del viaje la belleza del universo, de la cual tan sólo metodológicamente y de entrada había prescindido, tal como sugiere el premio nobel de física Frank Wilczek (2016).
El cientificismo resulta una forma miope y pacata de interpretación de la ciencia, una ontologización injustificada del método. Si por método abstraemos del movimiento sus aspectos estéticos, el cientificista entiende que estos no se dan en lo real, cosa que el auténtico científico nunca suscribiría. Para captar el tono más común en el pensamiento moderno, necesitamos aquí acudir a David Hume (2014), quien en La investigación sobre los principios de la moral nos recuerda que Euclides logró explicar todas las cualidades del círculo sin decir una palabra sobre su belleza. Podríamos colegir de ello que la ciencia agota la realidad y que todo lo que el método científico no capta, simplemente no tiene existencia objetiva, es puro sentimiento del sujeto, depende de la peculiar constitución de su mente. ¿Y no dependerá también de la peculiar constitución del objeto? ¿No serán las características formales de ciertos objetos las que los hacen aptos para ser percibidos como más o menos bellos? ¿No será que la belleza depende de ambos polos de la relación, del sujeto y del objeto?
Si desaparece toda objetividad, resta sólo, como antídoto frente al caos, el canon elitista de los cultivados. Pero estos precarios equilibrios de los tiempos modernos se tambalean, afectados por la sospecha de que sólo fungen como máscaras, de que sólo encubren la voluntad de poder de las élites. Cuando alguien, a falta de cualquier posibilidad de contraste objetivo, apela al cultivo del gusto, al refinamiento de las élites, la sospecha viene inmediatamente sugerida. Llamamos verdad -dice Nietzsche (1990) en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral- a aquello que nos agrada o bien a lo que cada sociedad fija y conviene como tal. Otro tanto podríamos decir de la belleza y del bien.
Hemos hecho un recorrido histórico a través del cual hemos observado el ascenso y caída de la belleza. Mas la idea de belleza se puede recuperar gracias a una concepción relacional de ella. Se trata de una cierta relación entre un objeto y un sujeto. Que la belleza emerja en esa relación depende de la formalidad del objeto (espacial, temporal, funcional) y de la libertad creativa del sujeto, que puede ser ejercida a través de la ciencia, el arte y la técnica. Por lo tanto, no se reduce la belleza al gusto subjetivo, pero tampoco brota sin la actividad de un sujeto humano. Este actualiza, pone ante la vista, gracias al ejercicio del arte, la ciencia y la técnica, la belleza que la realidad entraña como posibilidad.
La belleza salta a la vista. Luego, sin alguien que vea no podrá darse plenamente, quedará sólo como una posibilidad nunca actualizada. Se requiere un ser sensible y consciente que ejerza como polo subjetivo de la relación, que actualice con su mirada inteligente la belleza. Por eso, desde el comienzo, hemos denominado al hombre “pastor de la belleza”. Entendemos aquí la belleza como una relación, casi como una conversación, entre la persona que hace ciencia, arte o técnica y la realidad. Bajo este modelo se pueden entender los equilibrios entre hábito y sorpresa, sin los cuales la belleza se derrumba. Si viviésemos en un mundo caótico, de continuo sobresalto, poca belleza apreciaríamos. Pero un cosmos excesivamente rigorista, uniforme, simétrico, repetitivo, tampoco da lugar a la belleza. La belleza siempre surge en algo parecido a una conversación, en la que los puntos de acuerdo, los supuestos compartidos, lo consabido, ha de equilibrarse con la novedad, con la sorpresa. Sólo si hay algo distinto de mí mismo habrá sorpresa. El solipsismo está vetado, pues sólo permitiría una versión narcisista y degradada de la belleza.
Nos recuerda Sixto J. Castro (2014) que existe una hermenéutica de la belleza, una conversación sujeto-objeto, que produce un tertium quid. El sujeto responde a la sorpresa de lo otro y la integra; no queda destruido, sino que resulta enriquecido. Hay que reconocer seriamente que hay algo más que yo mismo, algo que me limita y a veces me estorba, que me ofrece resistencia, que modula mi voluntad de poder, que me responde, que me sorprende porque es algo distinto de mí, diferente, algo de lo cual en cierta medida dependo. Así pues, la belleza parece estar conectada, de algún modo, con la sorpresa, con la otredad. Quizá esta no sea condición suficiente, pero sí parece necesaria. No es suficiente porque una sorpresa en un contexto amenazador no transmite a quien la sufre la sensación de belleza. La sorpresa que despierta en nosotros una experiencia de belleza es la que se da en un contexto hogareño, cósmico y no caótico.
5. Conclusión
Tras el recorrido realizado podemos regresar, en orden inverso, a las preguntas clave que lo han ido jalonando. Soler nos indicaba que la física, a pesar de que ama la belleza, puede resultar hipnotizada por la simetría.
Desde luego –sostiene Soler (2021, p. 47)-, los enormes éxitos logrados por la física sobre la base de la predilección de la naturaleza por las simetrías, desde Copérnico hasta Weinberg, nos invitan a concluir que ese criterio estético no puede ser falso. Pero tal vez sí podría ser conveniente matizarlo con ayuda de otros conceptos que nos permitieran apreciar, por ejemplo, la belleza de las ligeras desviaciones de la simetría. De manera que se amplíe el margen de modelos teóricos atractivos y dignos de explorar. Lo que tal vez redunde en nuevos avances en aquellas ramas de la física que actualmente parecen hallarse un tanto bloqueadas.
La reflexión que hemos trazado sobre el concepto de belleza nos ha descubierto la razón profunda por la cual, en efecto, el universo más bello puede ser el que combine la regular simetría con ciertas ligeras irregularidades, como las de la radiación de fondo. Por lo tanto, si es que entendemos bien este concepto, no hay por qué abandonar la búsqueda de la belleza en ningún ámbito de la vida humana.
Con ello tenemos, además, respuesta para la cuestión que hemos recogido de Pinto de Oliveira: sí, la ciencia, el arte y la técnica constituyen las unas para las otras una buena compañía; son actividades humanas que comparten una misma concepción amplia de la racionalidad, dentro de la cual cabe -¡destaca!- como criterio y guía la belleza. Son sistemas de acciones humanas orientados hacia la actualización de la belleza que reside como posibilidad en lo real.
Digamos, por último y para cerrar el arco, que la convergencia ACT constituye un objetivo cultural de primera magnitud, una prioridad de civilización. Ya se han dado pasos valiosos en pos de él. La propia publicación del presente dossier lo demuestra. Y la atención filosófica al concepto de belleza constituye, como hemos visto, un elemento crucial para integrar de veras estas tres altas actividades humanas.
Referencias
Agazzi, E. (1996). El bien, el mal y la ciencia. Madrid: Tecnos.
Aristóteles (2018). Obra biológica (De partibus Animalium, Motu Animalium, De Incessu Animalium). Oviedo: KRK.
Castro, S. (2004). Una teoría moral del arte. Contrastes, IX, 59-76.
Castro, S. (2014). Sobre la belleza y la risa. Salamanca: San Esteban Editorial.
Castro, S. y Marcos, A. (Eds.) (2011). The Paths of Creation. Creativity in Science and Art. Berna: Peter Lang.
Copérnico, N. (1965 [1543]). Las revoluciones de las esferas celestes. Buenos Aires: EUDEBA.
de Lorenzo, J. (1971). Introducción al estilo matemático. Madrid: Tecnos.
Dewey, J. (1949). El arte como experiencia. México D. F.: FCE.
Duhem, P. (2003). La teoría física. Barcelona: Herder.
Echeverría, J. (2002). Ciencia y valores. Barcelona: Destino.
Hume, D. (2014 [1751]). Investigación sobre los principios de la moral. Madrid: Alianza.
Jaki, S. L. (Ed.). (1988). Physicist as Artist: Landscapes of Pierre Duhem. Edimburgo: Scottish Academic Press.
Kuhn, T. (1983). La tensión esencial. México D. F.: FCE.
Marcos, A. (1997). The Tension Between Aristotle's Theories and Uses of Metaphor. Studies in History and Philosophy of Science, 28, 123-139.
Marcos, A. (2000). Hacia una filosofía amplia de la ciencia. Madrid: Tecnos.
Marcos, A. (2004). Towards a science of the individual. Studies in History and Philosophy of Science, 35, 73-89.
Marcos, A. (2010). Ciencia y acción. México D. F.: FCE.
Marcos, A. (2012). Postmodern Aristotle. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Marcos, A. y Castro, S. (Eds.). (2010). Arte y Ciencia: mundos convergentes. Madrid y México D. F.: Plaza y Valdés.
Midgley, M. (2001). Science and Poetry. Londres: Routledge.
Nagel, E. (1974). La estructura de la ciencia. Barcelona: Paidós.
Nietzsche, F. (1990 [1896]). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos.
Noble, D. (2008). La música de la vida. Madrid: Akal.
Olivé, L. (2001). El bien, el mal y la razón. México D. F.: Paidós.
Pérez Ransanz, A. R. (2012). ¿Ciencia sin emociones? Investigación y ciencia, 432, 40-41.
Pérez Sedeño, E. (2007). Presentación. En J. L. Brea (Ed.), Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español (pp. 7-8). Madrid: FECyT.
Pinto de Oliveira, J. C. (2011). Ciencia y arte, ¿vidas paralelas? Investigación y Ciencia, 416, 40-41.
Rimbaud, A. (1998 [1873]). Una temporada en el infierno. Barcelona: Espasa.
Soler, F. (2021). El motor estético de la física. Nociones de belleza como guía de la investigación en física. Investigación y Ciencia, 536, 46-47.
Soloviov, V. (2021). La transfiguración de la belleza. Salamanca: Sígueme.
Stendhal (1998 [1817]). Roma, Nápoles, Florencia. Valencia: Pre-Textos.
Wilczek, F. (2016). El mundo como obra de arte. Barcelona: Crítica.
Recepción: 31 Mayo 2022
Aprobación: 29 Julio 2022
Publicación: 01 Diciembre 2022

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional