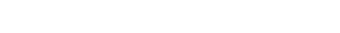Artículos
El alma como ἁρμονία en la objeción de Simmias en Fedón 85e y ss.
Resumen: La objeción que Simmias formula en el Fedón (85e-86d) responde al tercer argumento presentado por Sócrates acerca de la inmortalidad del alma, a saber, el argumento de la afinidad (78b-84b). Allí Simmias sugiere que el alma es una especie de armonía. Como la armonía desaparece tras la destrucción de la lira, entonces hay que afirmar que el alma desaparece tras la destrucción del cuerpo. O bien, habría que afirmar que la armonía sobrevive a la destrucción de la lira, lo cual es absurdo. Ante la objeción, Sócrates formula tres refutaciones que se dirigen específicamente contra la tesis del alma como armonía. Proponemos que ἁρμονία debe entenderse como afinación para comprender el sentido de la objeción de Simmias y de las refutaciones de Sócrates. Esta tesis del alma como ἁρμονία fue atribuida mayormente al pitagorismo, especialmente a Filolao. No obstante, si se entiende el término ἁρμονία como afinación, se presentan problemas teóricos para aceptar la atribución.
Palabras clave: Afinación, Alma, Fedón, Simmias.
The soul as ἁρμονία in Simmias's objection in Phaedo 85e ff.
Abstract: The objection that Simmias formulates in Plato’s Phaedo (85e-86d) is directed against the third argument presented by Socrates about the immortality of the soul, namely, the Affinity argument (78b-84b). There Simmias suggests that the soul is a kind of harmony. As the harmony disappears after the destruction of the lyre, then it must be affirmed that the soul disappears after the destruction of the body. Or, one would have to say that the harmony survives the destruction of the lyre, which is absurd. In answer to the objection, Socrates formulates three refutations that are directed specifically against the thesis of the soul as harmony. We propose that ἁρμονία should be understood as tuning in order to understand the meaning of Simmias’ objection and Socrates’ refutations. This thesis of the soul as ἁρμονία was mostly attributed to Pythagoreanism, especially Philolaus. However, this attribution is problematic if ἁρμονία is understood as tuning.
Keywords: Attunement, Soul, Phaedo, Simmias.
Introducción
En sus últimas conversaciones antes de cumplir su condena y morir bajo el efecto de la cicuta, Sócrates argumenta a favor de que, si se acepta la tesis de la inmortalidad del alma, entonces se disipa el miedo a la muerte. En efecto, el miedo a la muerte estaría producido por el desconocimiento del destino del alma tras la destrucción del cuerpo o bien por la creencia en el carácter mortal del alma. Luego de los múltiples intentos de Sócrates por tranquilizar a sus interlocutores, Simmias y Cebes prosiguen en su actitud temerosa ante la inminencia de la muerte de su maestro. Por eso, y ante el insuficiente convencimiento que produjeron los dos primeros argumentos, Sócrates presenta una tercera prueba a partir de 78b. Pero esta prueba sobre la inmortalidad del alma, conocida como argumento de la afinidad del alma con las Formas, despierta objeciones tanto de Simmias como de Cebes. Así, Simmias deriva una consecuencia indeseable de la argumentación de Sócrates y utiliza como premisa una tesis atribuida por buena parte de los especialistas contemporáneos al pitagorismo, que es la idea de que el alma es ἁρμονία (harmonía).
Por su parte, Sócrates ofrece tres refutaciones a la objeción de Simmias, con el fin de descartar la idea de que el alma pueda ser definida como ἁρμονία. Pero el hecho de que Sócrates refute a Simmias no parece implicar que defienda su argumento original. Por el contrario, Sócrates propondrá un último argumento, de mayor solidez, sobre la inmortalidad del alma, procedimentalmente diferente del de la afinidad del alma con las Formas: el argumento de los contrarios (102b3-107a7). Intentaremos mostrar que la inclusión de un nuevo argumento responde a que Sócrates no está refutando solamente la objeción de Simmias sino, además, la solidez del procedimiento analógico de 78b-80b como prueba de la pervivencia del alma.
Para una comprensión adecuada de la objeción de Simmias y de las refutaciones de Sócrates, entendemos que es necesario determinar el sentido en que es utilizado el término ἁρμονία. En el presente trabajo sostendré que ἁρμονία debe entenderse como afinación e intentaré mostrar que tanto la objeción de Simmias como las refutaciones de Sócrates tienen sentido solamente al entender ἁρμονία como afinación. A partir de la interpretación que se haga de este término, se dará un sentido específico a la tesis sostenida por Simmias y utilizada en su objeción acerca del alma como afinación. Asimismo, esta interpretación es necesaria para determinar la atribución de la tesis, adjudicada a pitagóricos como Filolao, a los círculos médicos, a Heráclito y a Empédocles. En virtud de estos objetivos específicos, el propósito general de este trabajo será determinar el sentido de la objeción de Simmias en el Fedón, no solamente en su relación con otros argumentos del diálogo sino además por su valor como contrapunto con la concepción socrática sobre la vida filosófica como preparación para la muerte. En efecto, tal como sostendremos, Sócrates necesita probar la inmortalidad del alma para fundamentar su modelo de vida filosófica. Y la concepción filosófica subyacente a la objeción de Simmias representaría un contrapunto con el modelo socrático.
I
En su objeción (85e3-86d4), Simmias señala una posible consecuencia indeseable de la argumentación de Sócrates. Para esto, parte de la doctrina del alma como armonía entre los elementos contrarios del cuerpo. En su objeción, Simmias afirma que el alma es unión (86b9: κρᾶσις) y armonía o afinación (86b9: ἁρμονία) de los elementos opuestos del cuerpo: lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. Pero no se trata de cualquier mezcla sino de una bella y proporcionada (86c1-2: καλῶς καὶ μετρίως). En este sentido, el alma sería la tensión proporcionada entre los elementos contrarios que constituyen el cuerpo: no la causa de la proporción, sino la proporción misma o bien el equilibrio como resultado de la tensión entre los contrarios. A partir de esta idea, Simmias afirma que, si el alma es armonía, entonces debe destruirse tras la destrucción del cuerpo (tal como lo hace la armonía tras la destrucción de la lira, ya que al eliminar o modificar la tensión, la afinación desaparece), lo cual, como veremos, contradice el argumento de la afinidad (78b-84b).
Sostenemos que la objeción de Simmias al argumento de la afinidad puede entenderse en dos sentidos. En un sentido general, sería una objeción a la tesis de que el alma exista tras la destrucción del cuerpo. De acuerdo con este sentido general, la objeción de Simmias puede sintetizarse de la siguiente manera: una vez destruida la lira, se destruye cualquier tipo de armonía entre los sonidos. Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento, deberíamos decir que una vez destruido el cuerpo también se destruye el alma, siempre que el alma se entienda como la armonía de los elementos del cuerpo. La destrucción del alma tras la del cuerpo es una conclusión que contradice al argumento de la afinidad, que infería la inmortalidad del alma.
En un sentido específico, que es el que sostendremos, la objeción de Simmias exhibe la insuficiencia procedimental del argumento de la afinidad para demostrar la inmortalidad del alma (Gallop, 1975, p. 148; Dorter, 1982, p. 98; Iwata, 2020). De acuerdo con este sentido específico de la objeción, no se estaría apuntando contra la idea de que el alma sobrevive a la destrucción del cuerpo sino contra el argumento analógico como procedimiento aceptable para fundamentar esta doctrina.
En el argumento de la afinidad, Sócrates había establecido una distinción entre, por un lado, lo no compuesto, invisible, divino, inmortal, inteligible y que no está sujeto al cambio; y, por otro, lo humano, visible, mortal, no inteligible y sujeto al cambio. A diferencia del cuerpo, el alma sería semejante a las Formas, al menos en ser invisible y divina. De allí podría inferirse su pervivencia; es decir que el alma, como las Formas, es indestructible y, en tal caso, inmortal. Hackforth encuentra en esta afirmación la conclusión del argumento de la afinidad, allí donde Sócrates afirma que el alma no está sujeta a la disolución, o está próxima a ello (1955, p. 65; 80b9-10: ψυχῇ δὲ αὖτὸπαράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναιἢἐγγύςτιτούτου). White, por el contrario, sostiene que la prueba de la pervivencia del alma que concluye con este pasaje no se corresponde con la totalidad del argumento de la afinidad. El autor considera que la función de este argumento es disipar el miedo a la muerte, por lo que la conclusión debería encontrarse en 84b (White, 1989, p. 105 y ss.). En este pasaje, Sócrates afirma que quienes llevan a cabo una vida filosófica no deben temer a la disolución del alma tras la muerte. White considera que el argumento continúa precisamente porque la prueba ofrecida por Sócrates no infiere de forma concluyente que el alma no se disuelva tras la destrucción del cuerpo (1989, p. 105 y ss.). Consideramos que el argumento de la afinidad falla en disipar el miedo a la muerte por esta misma debilidad de la conclusión. La objeción de Simmias, que comienza a continuación, respondería a la primera parte del argumento; es decir, a la prueba que concluye en que el alma no está sujeta a disolución, o casi (78b-80b).
Las características relacionadas por Sócrates con el alma hacen posible que Simmias relacione el alma con la armonía. Si el alma es invisible y divina, y la armonía también, no sorprende que Simmias, pitagórico, hubiera entendido que Sócrates acordaría en concebir el alma como armonía, o al menos como perteneciente al primer grupo. En síntesis, el esfuerzo de Simmias apunta a mostrar que, al igual que el alma, la armonía también comparte características con las Formas y, sin embargo, no es indestructible. De acuerdo con esta lectura, el argumento de la afinidad podría conducirnos a una conclusión absurda, a saber, la supervivencia de la armonía. Como Simmias no acepta la pervivencia de la armonía tras la destrucción de la lira, entonces duda también de la conclusión inferida por Sócrates a partir del argumento de la afinidad, a saber, la pervivencia del alma.
En defensa del tercer argumento de Sócrates, Apolloni sostiene que no se trata de un florilegio retórico sino de un argumento demostrativo, que daría sustento a la divinización del alma, una de las tesis centrales de Platón en el Fedón. Las objeciones de Simmias y Cebes no llegaron a buen término, por lo que no podría afirmarse que Sócrates renunciara al argumento de la afinidad (Apolloni, 1996, pp. 7-8). Sostenemos, por el contrario, que el hecho de que Sócrates abandone el procedimiento analógico en busca de otro razonamiento de mayor solidez tras refutar las objeciones a su argumento (en vez de volver a su argumento tras refutar las objeciones) muestra la insuficiencia del argumento de la afinidad. En este sentido, Sócrates intentaría recuperar las conclusiones del argumento de la afinidad, eje de la caracterización de lo sensible y lo inteligible en términos ontológicos y epistemológicos en el Fedón, pero mediante procedimientos no analógicos.
De acuerdo con la interpretación que ofrecemos, el problema de esta prueba no son sus conclusiones, que son verdaderas en relación con el resto del Fedón. El problema que evidencia la objeción es procedimental: si el alma es armonía, y el alma es similar a lo invisible, la armonía también tiene que ser similar a lo invisible. No hay mayores problemas en reconocer esto. El problema es que de esto se siga que el alma es inmortal, ya que también podría seguirse que la afinación es inmortal, lo cual es un absurdo. Por eso, podríamos afirmar que el problema de la objeción de Simmias no es exclusivamente la doctrina del alma como armonía sino, además, que repita el procedimiento analógico del argumento de la afinidad. La objeción de Simmias mostraría las limitaciones de este procedimiento para concluir la inmortalidad del alma.
En suma, habría dos analogías, una en el argumento de la afinidad, y otra implícita que se podría reconstruir de la siguiente manera: si el alma es inmortal por su afinidad con lo inteligible, la armonía también sería inmortal, pues también es afín a lo inteligible. Según sostiene Iwata, esta última conclusión se deriva mediante una analogía a partir del argumento de la afinidad (2020, p. 43 y ss.). Y si el procedimiento analógico del argumento de la afinidad nos permite derivar la conclusión de que la armonía es inmortal, conclusión que se reconoce como absurda, entonces esta manera de argumentar es problemática. Es en este sentido en el que afirmamos que Sócrates no apunta contra la doctrina del alma como armonía sino contra el procedimiento analógico.
En línea con la crítica al argumento de la afinidad, Elton sostiene que este ilustra cómo no se debe argumentar la inmortalidad del alma y cómo no se hace buena filosofía. Como la objeción de Simmias arriba a conclusiones contrarias a partir del mismo procedimiento, Platón estaría mostrando los problemas de los razonamientos analógicos (1997, p. 313. Sobre la discusión acerca de los argumentos analógicos en Platón, v. Grenet, 1948 y Delcomminette, 2013). Así, en su argumento, Sócrates infiere la inmortalidad del alma por ser lo más semejante a lo invisible y lo divino. Y Simmias, entonces, objeta: si la armonía también es invisible, incorpórea y, en algún sentido, divina y, sin embargo, es mortal, entonces el alma también puede ser mortal. Por lo tanto, aunque no se sostenga de antemano que el alma es armonía, igualmente podría sostenerse la inmortalidad de la armonía a partir del argumento de Sócrates mediante otro procedimiento analógico.
El rechazo del procedimiento analógico se expresa en el hecho de que, tras las refutaciones, Sócrates intenta fundamentar la conclusión del argumento de la afinidad, pero mediante un argumento no analógico. Así, en sus respuestas a la objeción de Simmias, Sócrates no intenta defender su argumento analógico, sino que ataca las consecuencias de las objeciones de Simmias y de Cebes defendiendo las conclusiones de su argumento analógico mediante procedimientos no analógicos. Entre 102b3 y 107a7 Sócrates nuevamente intenta probar la inmortalidad del alma, mediante el argumento de los contrarios (102b3-107a7). Cebes, interlocutor de este pasaje, acepta las conclusiones de la inmortalidad del alma (105e9) y de su incorruptibilidad (107a2-7). Por su parte, Simmias mantiene sus reservas, no alegando la insuficiencia del argumento sino la magnitud del tema tratado respecto de la debilidad humana (107a8-b3). Y esto da lugar a la inclusión del mito escatológico del final del Fedón (107c-115a).
Resta una observación sobre por qué Sócrates desarrolla un razonamiento analógico si aceptamos que el autor es consciente de sus limitaciones. La tesis de Elton no explica por qué Platón incluyó en el Fedón una crítica a los argumentos analógicos. Para esbozar una respuesta a esta cuestión, tendremos en cuenta dos pasajes. El primero introduce el argumento de la afinidad, que es desarrollado por Sócrates ante el pedido de Simmias y Cebes. Los argumentos anteriores de Sócrates no disiparon el miedo de Simmias y Cebes ante la inminencia de la muerte pues, de aceptar la inmortalidad del alma, el miedo a la muerte se disiparía. Cebes solicita a Sócrates, entonces, ser convencido como un miedoso o como un niño asustado:
–¡Intenta persuadirnos, Sócrates, como si tuviéramos ese miedo! Mejor aún, no <simplemente> como si tuviéramos miedo, sino que, probablemente, habita <de verdad> en nosotros un niño, que teme tales cosas. Intenta, pues, convencerlo de que no tema a la muerte como al cuco (Phd. 77e3-7, trad. castellana de A. Vigo).
De acuerdo con este pasaje, el argumento de la afinidad no se introduciría para persuadir por ser recto y tener conclusiones verdaderas, sino que estará dirigido a aquellos para quienes las razones dadas hasta el momento no fueron suficientes.
El segundo pasaje que consideraremos es el de la misología, es decir, la actitud de quienes desprecian los argumentos (89d1 y ss.), que muestra que la contradicción particular de conclusiones que se derivan de un mismo argumento no debe llevarnos al rechazo de la argumentación en general. Al respecto, Sócrates exhorta a no aceptar todos los argumentos, ni rechazar todo lógos porque algunos sean inaceptables. Las objeciones de Simmias y Cebes contra los argumentos de Sócrates habían dejado a los presentes frente a cierto escepticismo, producto de la presunta refutación de lo que en otro momento parecía una buena argumentación. Así lo expresa el siguiente diálogo entre Fedón y Equécrates:
Fedón: Una vez que ellos terminaron de hablar, todos los que habíamos escuchado teníamos una sensación de desagrado, como más tarde nos lo dijimos unos a otros, porque, después de haber quedado fuertemente persuadidos por el argumento anterior, parecía que de nuevo nos confundían, y nos arrojaban a la incredulidad no sólo respecto de las argumentaciones precedentes, sino también respecto de lo que pudiera decirse después, no fuera que resultásemos ser jueces incapaces de <discernir> nada, o bien que estas materias fueran inciertas en sí mismas.
Equécrates: ¡Por los dioses, Fedón! En verdad, tienen ustedes mi indulgencia. Pues ahora, al oírte, también a mí se me ocurrió preguntarme a mí mismo más o menos lo siguiente: «¿En qué argumento podremos, entonces, confiar todavía, si, a pesar de ser tan fuertemente persuasivo el argumento que formuló Sócrates, ahora se ha precipitado de nuevo en el descrédito?» (Phd. 88c1-d 3).
No obstante, Sócrates sostiene que, al considerar dos conclusiones contradictorias, el error no es del procedimiento argumentativo en sí mismo sino de quien los formula. Si a partir de una misma manera de argumentar pueden extraerse dos conclusiones opuestas, como la inmortalidad y la mortalidad del alma, entonces proponemos que quien formula los argumentos está incurriendo en lo que Sócrates en 91a denomina un comportamiento no filosófico. En este pasaje, Sócrates distingue entre quienes buscan la persuasión y quienes buscarían la verdad:
[...] cuando discuten acerca de algo, estos no se preocupan de cómo es aquello sobre lo cual versa la discusión, sino que dirigen sus esfuerzos a una <sola> cosa: que los presentes crean lo que ellos sostienen. Y en la presente situación yo parezco diferenciarme de ellos sólo hasta un cierto punto, pues no me voy a esforzar para que los presentes crean que es verdad lo que yo digo, a no ser incidentalmente, sino para que a mí mismo me parezca, en la mayor medida posible, que así es (Phd. 91a3-b1).
De acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje, y en vistas a reforzar su comportamiento filosófico, Sócrates rectificó el haber concedido a Simmias y Cebes la pertinencia de un argumento más convincente, en detrimento de la búsqueda de la verdad acerca de la inmortalidad del alma. Rectificado, Sócrates se dispuso a refutar las objeciones de Simmias y Cebes sin empeñarse en la mera persuasión sino en argumentar diciendo las cosas tal como le parece que son. Así, a partir del pasaje de la misología, podemos entender el argumento de la afinidad como un primer paso tomado por Platón para distinguir entre persuasión y solidez de la argumentación.
Como señala Casertano, Dalfen encuentra en la exhortación a no caer en la misología la clave de lectura del Fedón (2015, p. 340). El autor sostiene que el diálogo no transcurre en el plano de la argumentación racional sino en el plano psicológico de la persuasión, con el objetivo de cancelar el miedo a lo desconocido. De la tesis de Dalfen, no obstante, no se sigue que Platón abandone la dimensión lógica de la argumentación. Así lo muestra el nuevo intento de Sócrates por probar la inmortalidad del alma mediante el argumento de los contrarios. En todo caso, podemos afirmar que, aun cuando los argumentos no sean suficientes para convencer a un interlocutor (tal es el caso de Simmias, que, a diferencia de Cebes, no es persuadido por este último argumento de Sócrates), no se debe ceder ante la misología. Así, la tensión entre persuasión y solidez de la argumentación puede pensarse como uno de los ejes de reflexión del diálogo platónico.
II
Una vez establecida la función de la objeción de Simmias dentro de la continuidad argumental del Fedón, nos detendremos en el concepto de ἁρμονία (harmonía). De su comprensión depende la interpretación que se haga de la doctrina que la asocia con el alma, así como su atribución. Una primera y necesaria observación que debemos hacer sobre el término ἁρμονία es que, tal como ya señalaba Burnet (1911, p. 81), no significa lo mismo que harmony en inglés, o armonía en castellano. El término griego que equivale a nuestra palabra armonía, entendida como combinación simultánea de sonidos de acuerdo con proporciones simples, es, en cambio, el de συμφωνία (symphōnía). Intentaremos determinar el sentido en que es utilizado el término en el Fedón.
Tal como mencionamos, Simmias afirma que el alma es la armonía de los elementos opuestos del cuerpo. Como destaca Sócrates en sus refutaciones, la ἁρμονία de Simmias depende de la composición de los elementos del cuerpo (92d 4-93a2). Por lo tanto, la ἁρμονία sigue al cuerpo y es un resultado de la disposición de sus elementos. Ahora bien, surge la pregunta de si ἁρμονία tiene un sentido musical o uno más general.
Tate destaca un pasaje de 86c7 en el cual se afirma que hay armonía en la obra de los artesanos, y argumenta que el término afinación (attunement) restringe la palabra ἁρμονία (1956, p. 223). En consonancia con Tate, Verdenius sostiene la tesis de que la presencia de ἁρμονία en las obras de los artesanos es un indicador de que en la armonía, a diferencia de lo que ocurre con el alma, hay grados de perfección (Verdenius, 1958, p. 226). En suma, ambos autores sostienen que ἁρμονία no tiene un sentido puramente musical.
Considerando el sentido musical de ἁρμονία, Rodis-Lewis recupera la distinción que hace Olimpiodoro entre dos interpretaciones del término. Sostiene que, a lo largo de la objeción y sus respuestas, ἁρμονία tiene dos sentidos diferentes (1965, pp. 441-454). Los pitagóricos habrían sostenido que el alma es armonía entendida como divina y anterior a la afinación de la lira, como relación proporcionada entre los números. Ahora bien, en su segundo sentido, ἁρμονία es la afinación de la lira, que es perecedera y deja de existir cuando la lira es destruida. La armonía en este segundo sentido desaparece antes de la destrucción total de la lira, pues basta con su desafinación para un resultado no armónico.
Gottschalk acepta el sentido de afinación en los pasajes en los cuales Simmias equipara ἁρμονία con κρᾶσις y en las refutaciones de Sócrates. Pero sostiene que al llamar a la ἁρμονία algo incorpóreo, sumamente valioso y divino, Simmias se refiere a los sonidos que produce la lira, y no a su estado de afinación (Gottschalk, 1971, p. 181). Rowe, en cambio, niega que se produzca este desplazamiento, porque que una lira esté afinada significa que puede producir determinados sonidos y no otros (1993, p. 203). Por lo tanto, el tercer sentido puede reducirse al segundo (Rowe, 1993, p. 203).
En consonancia con los autores que proponen que ἁρμονία debe entenderse como ajuste o afinación (Burnet, 1911, p. 81; Caston, 1997, p. 319; Cornford, 1922, p. 146; Dorter, 1982, p. 98; Hackforth, 1955, p. 97, n. 1; Iwata, 2020; Rowe, 1993, p. 203; Vigo, 2017, p. 105, n. 107.), sostendremos que ambos términos pueden expresar adecuadamente el sentido de ἁρμονία. Ajuste refiere a la tensión proporcionada entre las distintas partes, mientras que afinación se aplica específicamente a las partes de un instrumento musical. Podría afirmarse entonces que, para aplicarlo al alma, debería traducirse por ajuste. No obstante, optamos por afinación para conservar el sentido musical del término y porque ajuste presenta otras acepciones además de la indicada. Así, entenderemos afinación como disposición proporcionada, aun cuando se restrinja esta disposición proporcionada al ámbito musical, es decir, a la disposición proporcionada de aquello que produce sonidos armónicos entre sí. En este sentido, no afirmamos que afinación sea una traducción unívoca de ἁρμονία, pues no podríamos dar una respuesta a su utilización en 86c7, sino que este término clarifica la comprensión de ἁρμονία en los contextos en los que se utiliza en sentido musical. Intentaremos mostrar en la siguiente sección que el sentido de ἁρμονία como afinación se sostiene tanto en la objeción de Simmias como en las refutaciones de Sócrates.
Establecido preliminarmente el sentido del término ἁρμονία como afinación, vayamos brevemente a la objeción de Simmias y a las refutaciones de Sócrates. Como ya mencionamos, el argumento del Fedón que presenta un paralelo entre el alma y la afinación forma parte de las objeciones a la argumentación de Sócrates sobre la inmortalidad del alma. En esta sección del diálogo, tanto Simmias (85e3-86d4) como Cebes (86e6-88b8) formulan objeciones contra la argumentación de Sócrates. El centro de la objeción de Simmias es que, si se acepta la prueba de Sócrates acerca de la pervivencia del alma tras la muerte del cuerpo, también podría afirmarse la pervivencia de la afinación tras la destrucción de una lira. La premisa supuesta, y a continuación explicitada, que permite arribar a tal conclusión, es que el alma es una especie de afinación (ἁρμονία). De acuerdo con la tesis asumida, aquí ἁρμονία significa afinación, disposición proporcionada de las cuerdas de la lira o de una serie diversa de elementos materiales. Así, el alma sería una afinación que pone en tensión todo aquello de lo que se compone el cuerpo:
(...) nuestro cuerpo está como tensado y se mantiene en cohesión por acción lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo y <otras> cosas de ese tipo, nuestra alma es una mezcla (κρᾶσις) y una afinación (ἁρμονία) de tales cosas, allí donde ellas se mezclan unas con otras de modo bello y proporcionado (Phd. 86b7-c2, trad. de A. Vigo modificada).
Y esta misma relación que tiene el alma con los elementos del cuerpo es la que tiene la afinación con las cuerdas de la lira:
La armonía es algo invisible e incorpóreo, bellísimo y divino, que está presente en la lira afinada, mientras que la lira misma y las cuerdas son cuerpos, es decir, son corpóreos, compuestos, terrosos y congéneres de lo mortal (Phd. 85e4-86a3).
Ahora bien, intentaremos responder dos preguntas que surgen de la consideración de ἁρμονία como afinación: ¿por qué puede llamarse a la ἁρμονία bellísima y divina? y ¿cómo puede desaparecer la ἁρμονία si es considerada por Simmias como bellísima y divina? La armonía es la concordancia de los sonidos afinados a intervalos específicos. Pero esta concordancia se produce cuando las fuentes sonoras, en este caso las cuerdas, siguen proporciones simples y específicas. Si las cuerdas de la lira tienen una longitud y grosor determinados, y se ajustan a una tensión determinada, el resultado será la producción de sonidos afinados armónicamente. Sostendremos que la afinación puede llamarse divina por la proporción que plasma en las relaciones entre las cuerdas. Asimismo, la afinación puede ser bellísima tanto por la simplicidad de las proporciones que sigue la lira afinada como por los sonidos que produce. Por ejemplo, dos cuerdas del mismo grosor y tensión, con una extensión de 10 y 20 cm producirán un intervalo armónico. Este intervalo recibe el nombre de diapasón (διαπασῶν). Asimismo, dos cuerdas cuyas extensiones se relacionen por la proporción 2-3, como dos cuerdas de 14 y 21 cm, darán como resultado un intervalo diatesarón (διὰ τεσσάρων). Por último, dos cuerdas que conserven la proporción 3-4, como dos cuerdas de 15 y 20 cm, formarán un intervalo diapente (διὰ πέντε). Si bien estas proporciones se mantienen inalterables, porque son relaciones entre números, su ajuste o desajuste al estar plasmadas en las cuerdas de la lira dan como resultado una afinación mayor o menor. La afinación de la lira consiste en que sus cuerdas se dispongan de acuerdo con proporciones específicas, dando como resultado la producción de sonidos armónicos entre sí. Por lo tanto, una vez aflojada una cuerda, o destruida la lira, la afinación deja de existir como tal.
El problema que encuentra Simmias, que lo lleva a formular una objeción, aparece a continuación. Si el alma es afinación, y se acepta la idea de Sócrates de que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, entonces también se debería decir que la afinación sobrevive a la destrucción de la lira. Como Simmias no acepta que la afinación continúe existiendo tras la destrucción de la lira, pretende descartar, también, la pervivencia del alma:
(...) supuesto que alguien rompa la lira o bien corte y desgarre las cuerdas, habría que insistir <aquí>, acudiendo al mismo argumento que <empleas> tú, en el hecho de que dicha afinación forzosamente seguiría existiendo y no habría sido destruida, pues <de acuerdo con tal modo de argumentar>, no habría ninguna posibilidad de que, tras haber sido desgarradas las cuerdas, siguieran existiendo la lira y las cuerdas <mismas>, que son de naturaleza mortal, y, en cambio la afinación, que tiene la misma naturaleza y es congénere de lo inmortal, hubiera quedado destruida, pereciendo antes que lo mortal <mismo> (Phd. 86a3-b2, trad. de A. Vigo modificada).
Si el alma es afinación, entonces el alma debería destruirse tras la destrucción del cuerpo, tal como la afinación tras la destrucción de la lira.
Entonces, si el alma viene a ser una suerte de afinación, es evidente que cuando nuestro cuerpo se afloja o se tensa desproporcionadamente por causa de enfermedades, resulta forzoso que el alma quede destruida de inmediato, por muy divina que sea, tal como <ocurre> también con las demás especies de afinación, ya sean las propias de los sonidos o bien las propias de cualquier otro tipo de obras <realizadas por> artesanos (Phd. 86c2-7).1
Como consecuencia, el alma desaparecería antes que las partes del cuerpo ya que, como afirmamos, la afinación de la lira desaparece al modificar la tensión de las cuerdas, antes de su destrucción total.
Las refutaciones a la objeción de Simmias aparecen entre 91c6 y 95a3 (V. Trabattoni, 1988, p. 56 y ss. para un análisis en detalle de las refutaciones de Sócrates). Allí, Sócrates intenta refutar la premisa que afirma que el alma es afinación. Estas refutaciones pueden separarse en tres momentos. En el primero, Sócrates muestra que el alma no es afinación porque el alma existe antes que el cuerpo, mientras que la afinación de la que habla Simmias no existiría antes de la lira. En el segundo, Sócrates afirma que la afinación admite el más y el menos, mientras que el alma no. En el tercero, Sócrates muestra que el alma puede entrar en tensión con el cuerpo (por ejemplo, cuando la voluntad es contraria a las afecciones del cuerpo), mientras que la armonía de la que habla Simmias es resultado directo de cierta disposición material (la afinación de la lira es resultado de la longitud, grosor y tensión de las cuerdas) y, por lo tanto, no puede entrar en tensión con el cuerpo.
En la primera parte de la refutación, Sócrates muestra a Simmias la contradicción entre su objeción y la ya aceptada reminiscencia (91e2-92e3). Fedón sintetiza la objeción de Simmias afirmando que duda y teme que el alma, aun siendo más divina y más bella que el cuerpo, desaparezca antes que este, por ser una especie de armonía. Cebes acuerda con Fedón en que el alma es más duradera que el cuerpo. Pero Simmias y Cebes habían aceptado el argumento de la reminiscencia que, como mostrará Sócrates, es incompatible con aceptar que el alma sea afinación. Si el alma es afinación, es resultado de la tensión entre las partes de un compuesto y, por lo tanto, no existe antes de la tensión entre los elementos del cuerpo. Pero la reminiscencia muestra que el alma sí existe antes que los elementos del cuerpo. Por lo tanto, o el alma no es armonía, o el alma no existe con anterioridad y, en consecuencia, hay que descartar el argumento de la reminiscencia. Simmias opta por sostener el argumento de la reminiscencia.
Para su segunda refutación (92e4-94b3), Sócrates afirma que la armonía puede ser mayor o menor, en la medida en que sus partes estén más o menos armonizadas. El alma, en cambio, no puede ser más o menos alma. Por lo tanto, no puede ser armonía. Quienes sostengan que el alma es armonía, deberán tener alguna interpretación sobre qué es el más y el menos del alma, y dirán que son la virtud y el vicio. Pero si se acepta que el alma no admite más y menos, y que el alma es armonía, también se deberá aceptar que la armonía no admite grados. Si las almas no admiten el más y el menos, todas son igual de armónicas y, por lo tanto, todas igual de buenas. Todo esto debería sostenerse si se acepta que el alma es armonía.
En su tercera refutación, (94b4-95a3), Sócrates afirma que, como el alma es la que gobierna (ἄρχειν) el cuerpo, el alma puede entrar en tensión con el cuerpo. Esto sucede cuando ordena al cuerpo algo contrario a sus afecciones. La armonía, sin embargo, no puede entrar en tensión con las partes que la componen porque la afinación sigue a esas partes y es el resultado de la combinación específica. La armonía se comporta como aquellas cosas de las cuales está compuesta. Esto significa que la armonía depende de cada una de sus partes, de cuya combinación es un producto o una consecuencia. La armonía es posterior a la tensión de las partes y por lo tanto no conduce a las partes, sino que las sigue. Pero el alma no puede ser posterior y resultado de la composición del cuerpo, pues el alma gobierna al cuerpo y esto no sería posible si dependiera de lo corpóreo. Por lo tanto, el alma no puede ser armonía.
A partir de este breve análisis de la objeción de Simmias y las respuestas de Sócrates, volvamos al significado de ἁρμονία. Si Simmias tomara la armonía como proporción aritmética entre cantidades, su objeción no tendría sentido. Pues no habría problemas en afirmar que la armonía, en tanto relación entre números, sobrevive a la destrucción de la lira. Lo que no sobrevive es la afinación, la posibilidad de una relación entre sonidos por la disposición proporcional de las cuerdas. Si las refutaciones de Sócrates tomaran este mismo sentido de la armonía, no habría contradicción entre el alma como armonía y la reminiscencia, pues la proporción existe, realizada o no realizada en la afinación de las cuerdas. La segunda refutación tampoco podría tener lugar, ya que lo que admite el más y el menos es la afinación, no la proporción. Las relaciones numéricas 2-1, 3-2 y 4-3 son proporcionadas, mientras que posibles pequeñas variaciones en los números no son proporcionadas, al menos de forma simple y armónica. Por el contrario, una lira puede estar más o menos afinada, aproximarse más o menos a la perfección de los intervalos buscados entre las cuerdas. Por último, no habría contradicción entre el alma como armonía y que el alma pueda estar en tensión con el cuerpo. En efecto, la afinación de las cuerdas puede no seguir proporciones precisas; es decir, la lira puede estar desafinada. En este caso, la proporción seguiría siendo la misma y continuaría funcionando como referencia para la afinación de esa lira desafinada.
Las incongruencias destacadas entre la objeción de Simmias y las refutaciones de Sócrates y el sentido de la armonía como proporción numérica reafirman nuestra elección de la palabra afinación para el sentido de la armonía empleado en el Fedón. Y es de este sentido del alma como ἁρμονία del cual Platón intentaría diferenciar su antropología.
III
Una vez establecido el sentido del término ἁρμονία, detengámonos en la atribución de la doctrina del alma como afinación. En 86b, Simmias refiere a un tácito “nosotros” que sostiene la doctrina del alma como tensión entre los elementos del cuerpo:
Y de hecho, Sócrates, tengo para mí que tú mismo también habrás considerado que es principalmente como algo de tal índole como nos representamos (ὑπολαμβάνομεν) que es el alma… (Phd. 86b5-7).
Ese “nosotros” en cuyo significado descansa el problema de la atribución de la doctrina del alma como afinación puede ponerse en relación con un pasaje de 92d, en el que Simmias menciona su aceptación de la doctrina del alma como armonía. Sócrates pregunta a Simmias si opta por el argumento de la reminiscencia o por la doctrina del alma como armonía (incompatibles, según muestra Sócrates en una de sus refutaciones), y Simmias responde:
Por lejos la primera, Sócrates –dijo–, pues esta <otra> la adquirí sin demostración, en virtud de cierta verosimilitud y pertinencia, que es también la razón por la cual cree <en ella> la mayor parte de la gente <que la admite> (Phd. 92c11-d2).
Sin las reposiciones que incorpora Vigo en su traducción para ofrecer su posición, podría entenderse que Simmias se refiere a que la mayor parte de la gente (τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις) acepta argumentos sin demostración. Verdenius asegura que Simmias habla específicamente de la doctrina del alma como armonía, que sería sostenida por la mayor parte de la gente (Verdenius, 1958, p. 225). Si se aceptan, en cambio, las reposiciones completas, y en línea con la interpretación de Burnet (1911, p. 93), Hackforth (1955, p. 113) y Eggers Lan (1983, p. 165, n. 166), Simmias se refiere a la mayoría de las personas que aceptan la doctrina del alma como afinación, pero no afirma que la mayoría de las personas la sostengan. Ahora bien, ¿a quién refiere ese “nosotros”? ¿Quiénes son las personas que sostienen esta doctrina (entre las cuales, sin dudas, se encontraba Simmias)?
En cuanto a los autores y obras antiguas conservadas que postulan la doctrina del alma como armonía, Gottschalk distingue dos grupos (1971, p. 179). El primero es el del Fedón de Platón, cuya discusión sobre el alma como armonía es retomada por Aristóteles en el De anima. A esta obra aristotélica habría que agregar el tratamiento de Aristóteles en el fragmentario Eudemo, según refieren los testimonios de Juan Filópono, Simplicio, Proclo y Temistio (Gigon, pp. 59, 60, 62, 63). El segundo grupo es el de los peripatéticos Aristoxeno de Tarento y Dicearco de Mesina. Así, en sus Disputas tusculanas, Cicerón atribuye a los filósofos antiguos (y allí menciona explícitamente a Platón) y a Aristoxeno la idea de que el alma es una especie de tensión del cuerpo, semejante a la armonía del canto y de los instrumentos de cuerda (Tusc. I, 10).
La extendida atribución a los pitagóricos de la idea de que el alma es armonía es difícil de precisar, sobre todo si se tiene en cuenta que el pitagorismo, en el tiempo de Platón, no era una escuela de pensamiento unificada (Horky, 2013). Los registros sobre el pensamiento pitagórico son escasos y, en el mejor de los casos, de segunda mano. Según señala Trabattoni, ninguna fuente atestigua de forma específica que los pitagóricos hayan definido el alma como una armonía (Trabattoni, 1988, p. 55). Aun así, la mayor parte de los críticos afirman que los pitagóricos sostenían la tesis del alma como armonía (Burnet, 1911, p. 82; Cornford, 1922, p. 148; Guthrie, 1962, p. 309 y ss.; Horky, 2013, p. 171; Huffman, 1993, p. 326; Robin, 1926, p. xv; Sedley, 1995, p. 12; Vigo, 2009, p. 248, n. 126; Young, 2013, p. 474, n. 17). Parece razonable tal consideración si se tienen en cuenta otras ideas vinculadas al pitagorismo, en particular la naturaleza matemática del ser y la armonía de las esferas (V. Met. 985b31-986a6).
En cuanto al origen de esta atribución al pitagorismo, Ross señala que la visión de que el alma es la armonía de las partes del cuerpo es atribuida en el siglo IV por Macrobio a Pitágoras y al pitagórico Filolao (Ross, 1961, p. 195). En su obra sobre Filolao, Huffman señala dos problemas en esta atribución: (1) un solo texto de la doxografía atribuye la doctrina del alma como armonía a Filolao; y (2), Aristóteles adscribió esta doctrina a los pitagóricos en general, por lo que puede haber sido la tradición posterior la que lo adjudicó a Filolao (1993, p. 326).
Las conversaciones entre Sócrates, Simmias y Cebes son relatadas por Fedón a Equécrates, quien queda incrédulo por ver refutado el argumento de la afinidad, que parecía sólido. Asimismo, su personaje asiente a la doctrina del alma como armonía. Sedley recurre al pasaje en el que Equécrates expresa que comparte la doctrina del alma-armonía como muestra de que la objeción de Simmias es producto de su trasfondo pitagórico (1995, p. 11). En efecto, tanto Simmias como Equécrates habrían sido discípulos de Filolao,2 por lo que podría inferirse que conocieron esta doctrina por parte de su maestro. Por otra parte, el autor afirma que de la consideración del alma como una interrelación proporcionada entre ciertos elementos del cuerpo no se sigue que no pueda transferirse de un cuerpo a otro (Sedley, 1995, p. 12). En este sentido, la doctrina del alma como armonía no sería incompatible con la inmortalidad y la transmigración de las almas. Como argumento, el autor propone una analogía entre la transmigración del alma como armonía y la transferencia de datos entre dos computadoras.
En contraste con la propuesta de Sedley, Rowe sostiene que Platón pone en duda el pitagorismo de Equécrates, quien se muestra entusiasta de la doctrina del alma como armonía, que considera incompatible con la inmortalidad del alma (1993, p. 7. V. también Iwata, 2020, p. 37). Si el alma es la combinación proporcionada de los elementos del cuerpo, no sería algo separable del cuerpo ni sobreviviría a su destrucción. Si se considera esta incompatibilidad, entonces habría que negar la atribución al pitagorismo y a Filolao (Gallop, 1975, p. 148; Gottschalk, 1971, p. 192; Hackforth, 1955, p. 101 y ss.). Además, si bien Simmias y Cebes estuvieron en contacto con Filolao, esto no implica que sean, sin más, pitagóricos (Rowe, 1993. p. 7).
Aun así, es posible que, como propone Cornford, Filolao sostuviese tanto la inmortalidad del alma (como, por otra parte, parece seguirse de Phd. 61e6-8) como la teoría del alma como armonía. Filolao podría no reconocer una contradicción entre estas dos doctrinas ya que, en este pasaje del Fedón, Platón es el primero en señalar una consecuencia indeseable de la doctrina del alma como armonía (Cornford, 1922, p. 146; Burkert, 1972, p. 272).
La doctrina del alma como armonía recuerda al pasaje del Banquete (186d) en el cual Erixímaco presenta la salud como apropiado equilibrio entre los contrarios (Robin, 1926, p. 49, n. 3; Burnet, 1911, p. 83). Esta concepción de la salud, por su parte, era propia de los círculos médicos, tal como registra un fragmento del médico griego Alcmeón de Crotona, que refiere a la salud como equilibrio de las fuerzas entre lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce, etc. (Eggers Lan, 1983, p. 151, n. 138). Guthrie equipara la vida con el alma en esta concepción y sostiene que Simmias, en su objeción, reproduce la doctrina de Alcmeón y de los médicos (1975, p. 331).
Por su parte, Rowett niega que Simmias y Cebes sean pitagóricos o representen las ideas de Filolao, a la vez que atribuye la doctrina del alma como armonía a Heráclito (2017, pp. 375, 383. También v. Bernhardt, 1971, p. 60 y ss.). En el mismo pasaje del Banquete, el personaje de Erixímaco relaciona su concepción de la salud con la música y, al respecto, menciona una cita de Heráclito:
Y la música3 –es manifiesto para cualquiera, hasta para quien preste un mínimo de atención– se encuentra en la misma situación que aquellas. Algo así es lo que tal vez quiera decir Heráclito, puesto que no es muy claro en sus expresiones. Efectivamente, él afirma que “lo uno, al diferir, concuerda consigo mismo, como la armonía del arco y la lira”. Pero es verdaderamente absurdo decir que la armonía difiere o que está constituida por elementos que difieren. Ahora bien, tal vez Heráclito, en realidad, quería decir que la armonía surge a partir de elementos que, si bien en un principio difieren (el sonido agudo y el sonido grave), luego terminan por concordar, gracias al arte de la música. Pues no hay duda de que no podría haber armonía entre el agudo y el grave, si estos sonidos persistieran en su diferencia. La armonía es consonancia y la consonancia es una suerte de concordancia. (Smp. 187a-b, traducción castellana de Ludueña. V. también Sofista 242e, donde el extranjero hace una referencia implícita a Heráclito; EN 1155b y EE 1235a.)
Por otra parte, Aristóteles afirma en el De anima que Empédocles sostiene que las partes del cuerpo existen a causa de una cierta proporción (De An. 408b 19-20). Posiblemente por esta referencia, en la sección del De anima en la cual Aristóteles trata la doctrina del alma como armonía, Alberto Magno (De anima I, 2, 8) y Tomás de Aquino (C. G. II, 64) atribuyeron la doctrina del alma como armonía a Empédocles.
A partir de este breve recorrido por algunas interpretaciones, y antes de exponer la nuestra, extraeremos dos conclusiones. La primera es que no disponemos de fuentes que fundamenten la atribución de la doctrina del alma como armonía a los pitagóricos, al menos si se entiende en el sentido en que, según sostenemos, es incluida en el Fedón: como afinación de las partes. La segunda es que, más allá de la definición de la salud como concordancia de los elementos contrarios del cuerpo y de la interpretación sobre la armonía heraclítea como concordancia de lo que antes fue discordante, no es sino en el Fedón donde encontramos la afinación entre contrarios como posible caracterización del alma.
Con esto en mente, entendemos que la doctrina del alma como armonía no fue sostenida por ninguna escuela filosófica sino por ciertos círculos y sabios, tal como sostiene Iwata (2020, p. 3; v. también Gallop, 1975, p. 148; Hackforth, 1955, p. 101 y ss.). Como justificación, además de tener en cuenta que la armonía no aparece como caracterización del alma sino en el Fedón, consideraremos que en el De anima Aristóteles menciona doctrinas de los pitagóricos en más de una ocasión, y con referencias explícitas a estos pensadores, y que, no obstante, al criticar la doctrina del alma como armonía no la adjudica a los pitagóricos sino a “muchos”:
También se ha transmitido otra opinión acerca del alma, que es persuasiva para muchos y no es inferior a ninguna de las discutidas, y que ha dado su explicación, como a los que revisan las cuentas, también en las discusiones que se hacen en común. Dicen, en efecto, que el alma es una cierta armonía, pues la armonía es una mezcla y composición de contrarios, y el cuerpo se compone de contrarios (De an. 407b 27-32, trad. castellana de M. Boeri).
En la misma línea, en la Política la adscribe a muchos sabios:
Y parece haber cierta afinidad entre el alma y las armonías y los ritmos: por ello, entre los sabios, algunos afirman que el alma es una armonía y otros, que tiene armonía (Pol. 1340b, trad. castellana de G. Livov).
En suma, atribuimos la doctrina del alma como armonía a ciertos eruditos griegos que, al menos respecto de esta idea, no formaban parte de una escuela de pensamiento específica. La concepción de estos sabios, probablemente, se vio más influida por el pensamiento de los círculos médicos y de cierta visión materialista sobre la naturaleza humana que por el pitagorismo.
IV. Consideraciones finales
Si Simmias considera como inaceptable la pervivencia de la afinación, su existencia tras la desaparición de la lira, sostendremos que Simmias no pensaba la ἁρμονία como un concepto metafísico, sino como una relación propia de lo corpóreo o posterior a lo corpóreo. Así lo refleja nuestra traducción del término ἁρμονία como afinación, pues es claro que la afinación desaparece tras la destrucción de la lira, mientras que la proporción armónica se conserva inalterable. La naturaleza divina de esta afinación refiere, entonces, al carácter divino de la proporción que la afinación plasma en la materialidad. Asimismo, es este el sentido que toma ἁρμονία en las tres refutaciones de Sócrates a la objeción de Simmias.
En la primera refutación, la afinación no existe antes de la tensión de los cuerpos, pero el alma sí existe antes de formar parte de un cuerpo, según muestra el argumento de la reminiscencia. Si se entendiera aquí la armonía como proporción armónica, no habría contradicción en afirmar su existencia antes de estar plasmada en un cuerpo. En efecto, las proporciones armónicas son inalterables, por no ser materiales sino aritméticas. Por el contrario, la afinación de la lira es un fenómeno de orden físico que, a diferencia del alma socrática, sólo existe como resultado de cierta disposición del cuerpo y, por lo tanto, es posterior a él.
En la segunda, la afinación acepta el más y el menos, mientras que el alma, no. También en este argumento nos encontramos con que la proporción armónica no acepta grados: una proporción como la de diapasón (la relación 2-1) sólo es tal en su proporción específica. En cambio, en la afinación de la lira, dos cuerdas afinadas a intervalo de diapasón pueden estar más o menos próximas a la proporción exacta. La afinación puede ser más o menos próxima a la perfección de la proporción aritmética por ser material y sensible. Por ello, además, nunca podría realizar la perfección de la proporción sino solamente aproximarse en mayor o menor medida.
En la tercera, la afinación no puede entrar en tensión con la disposición de las cuerdas, mientras que el alma no se sigue de la disposición y equilibrio del cuerpo, pues el alma puede entrar en tensión con el cuerpo. El alma no es resultado del equilibrio del cuerpo y, de hecho, puede entrar en tensión con el cuerpo. Tal es el caso cuando la voluntad del alma debe sobreponerse a las pasiones del cuerpo. Por su parte, la afinación depende de la disposición de las cuerdas de la lira. Esta afinación es un resultado del grosor, el largo y la tensión con las que están sostenidas las cuerdas en un instrumento. La proporción armónica, a diferencia de la afinación, sí puede entrar en tensión con la disposición de las cuerdas, por la misma imperfección de la afinación antes mencionada. En suma, observamos que tanto la objeción de Simmias como las refutaciones de Sócrates se sostienen si se entiende el término ἁρμονία como afinación y no como proporción armónica.
Por otra parte, la definición del alma como afinación de las partes del cuerpo presenta algunos problemas para aceptar la extendida atribución al pitagorismo y a Filolao. Hemos podido observar, en cambio, su dependencia de ciertas concepciones médicas y, posiblemente, de una antropología materialista. En este sentido, y a modo de cierre, retomaremos la idea de Trabattoni de que la refutación del alma como ἁρμονία en el sentido de afinación, como consecuencia de la disposición del cuerpo material, tiene un trasfondo ético. Aceptar que el alma se sigue de la tensión del cuerpo significaría reconocer que la naturaleza humana estaría determinada por la constitución física, y perdería sentido la máxima socrática del cuidado de la propia alma (Trabattoni, 1988, p. 72).
A partir de una lectura general del diálogo platónico podemos afirmar que su núcleo consiste en la necesidad de mostrar la inmortalidad del alma para fundamentar, así, la necesidad y el propósito de la vida filosófica. El deseo de los filósofos sólo se satisface tras la muerte. El filósofo socrático no se detiene en los placeres ni en el cuidado del cuerpo, sino en el enaltecimiento del alma por sobre el cuerpo. En la concepción socrática, el acceso a la sabiduría se ve restringido por las limitaciones propias del cuerpo. Por lo tanto, el ejercicio filosófico no es sino la preparación para la liberación del alma, que se concreta recién con la muerte, entendida como el abandono del cuerpo por parte del alma. A diferencia de “el resto” y de “la mayoría de las personas” a las cuales se refieren los personajes al comienzo del diálogo, el filósofo cuida de su alma para cumplir este deseo que guía y estructura la vida filosófica. Y de esta idea se siguen dos consecuencias. Por un lado, se explica la tranquilidad de Sócrates ante la inminencia de su muerte. Pero, además, se vuelve necesaria la demostración de que el alma sobrevive a la destrucción del cuerpo. En este sentido, la objeción de Simmias funciona como contrapunto con otras concepciones de la filosofía distintas de la de Sócrates, ya no solamente en su contenido específico sino además en cuanto a la idea misma de la actividad filosófica. Ya mencionamos la actitud filosófica defendida por Sócrates de privilegiar la verdad por sobre la persuasión. Ahora bien, su argumentación tendiente a mostrar la pervivencia del alma también reforzaría su actitud filosófica si nos atenemos a la concepción de la filosofía como preparación del alma para la muerte.
Referencias
Apolloni, D. (1996). Plato’s Affinity Argument for the Immortality of the Soul. Journal of the History of Philosophy, 34, 5-32.
Bernhardt, J. (1971). Platon et le matérialisme ancien. La théorie de l’amme-harmonie dans la Philosophie de Platon. París: Payot.
Boeri, M. (2015). Aristóteles. Acerca del alma. Buenos Aires: Colihue.
Burkert, W. (1972). Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge: Harvard University Press.
Burnet, J. (1911). Plato´s Phaedo. Oxford: Clarendon Press.
Caston, V. (1997). Epiphenomenalisms, Ancient and Modern. Philosophical Review, 106(3), 309-363.
Cornford, F. M. (1922). Mysticism and Science in the Pythagorean Tradition. The Classical Quarterly, 16(3/4), 137-150.
Delcomminette, S. (2013). Exemple, analogie et paradigme. Le paradigmatisme dialectique de Platon. Philosophie antique, 13, 147-169.
Dorter, K. (1982). Plato’s Phaedo: An Interpretation. Toronto-Buffalo-Londres: University of Toronto Press.
Dover, K. (1980). Plato. Symposium. Cambridge: Cambridge University Press.
Eggers Lan, C. (1983). Fedón de Platón. Buenos Aires: Eudeba.
Elton, M. (1997). The Role of the Affinity Argument in the Phaedo. Phronesis, 42, 313-316.
Gallop, D. (1975). Phaedo. Oxford: Clarendon Press.
Gigon, O. (1987). Volumen III: Librorum deperditorum fragmenta. En I. Bekker (Ed.) et. al., Aristotelis Opera. Berlín-Nueva York: De Gruyter.
Gottschalk, H. B. (1971). Soul as Harmonia. Phronesis, 16(2), 179.
Grenet, P. (1948). Les origines de l’analogie philosophique dans les dialogues de Platon. París: Boivin.
Guthrie, W. K. C. (1962). A History of Greek Philosophy (Vol. I). Nueva York-Melbourne: Cambridge University Press.
Guthrie, W. K. C. (1975). A History of Greek Philosophy (Vol. IV). Nueva York-Melbourne: Cambridge University Press.
Hackforth, R. (1955). Plato’s Phaedo. Nueva York-Melbourne: Cambridge University Press.
Horky, P. S. (2013). Plato and Pythagoreanism. Oxford: Oxford University Press.
Huffman, C. (1993). Philolaus of Croton. Pithagorean and Presocratic. Cambridge University Press.
Iwata, N. (2020). The Attunement Theory of the Soul in the Phaedo. Japan Studies in Classical Antiquity, 4, 32-52.
Livov, G. (2015). Aristóteles. Política. Bernal: Universidad de Quilmes-Prometeo.
Ludueña, E. (2015). Platón. Banquete. Buenos Aires: Colihue.
Robin, L. (1926). Phédon. En Platon. Ouvres complètes (Tomo IV, parte I). París: Les Belles Lettres.
Rodis-Lewis, G. (1965). Limites de la «simplicité de l'âme» dans le «Phédon». Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 155, 441-454.
Ross, D. (1961). Aristotle. De Anima. Oxford: Oxford University Press.
Rowe, C. J. (1993). Plato. Phaedo. Nueva York-Melbourne: Cambridge University Press.
Rowett, C. (2017). On Being Reminded of Heraclitus by the Motifs in Plato’s Phaedo. En E. Fantino, U. Muss, C. Schubert y K. Sier (Eds.), Heraklit im Kontext (pp. 373-414). Berlín-Boston: De Gruyter.
Sedley, D. (1995). The Dramatis Personae of Plato’s Phaedo. Proceedings of the British Academy, 85, 3-26.
Tate, J. (1956). The Phaedo. [Reseña de Plato’s Phaedo, por R. S. Bluck]. The Classical Review, 6(3/4), 221-223.
Trabattoni, F. (1988). La dottrina dell’anima-armonia nel Fedone. Elenchus, 1, 55.
Verdenius, W. J. (1958). Notes on Plato’s Phaedo. Mnemosyne, 11(1), 226.
Vigo, A. G. (2009). Platón. Fedón. Buenos Aires: Colihue.
White, D. (1989). Myth and Metaphysics in Plato’s Phaedo. Londres-Toronto: Associated University Press.
Young, D. (2013). Soul as Structure in Plato’s Phaedo. Apeiron, 46(4), 469-498.
Notas
Recepción: 13 Mayo 2022
Aprobación: 26 Agosto 2022
Publicación: 01 Junio 2023

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional