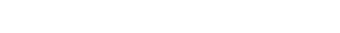Resúmenes de tesis doctorales
La escritura. Entre la crisis logocéntrica de Occidente y la ascesis caligráfica de Oriente. La escritura japonesa como caso. Resumen de Tesis de doctorado en Filosofía de Guillermo Goicochea
Directora: Dr. Oscar Esquisabel
Co-director: Dra. Cecilia Onaha
Fecha de Defensa: 22-10-2021
Sabemos que Occidente se ha fundado desde la exclusión. Esta es su falta: no asumir, para apropiarse, de aquello que le falta. El mecanismo defensivo de expulsión de lo diferente lo fue sumiendo en su destino semántico: la muerte como destitución, el ocaso como omisión. Si algo de lo extraño, o extranjero, permeó los filtros metafísicos fue solo para poder licuarse en el interior de su propio sistema como una parte de su fagocitosis. Hace muy poco tiempo que estamos tratando de abrir espacios libres para recibir lo extraño con cierta amabilidad, con alguna hospitalidad. En uno de esos espacios pretendimos instalarnos con esta tesis: como un modo de amable recepción y hospitalidad a un Oriente que adviene en forma de escritura. Consideramos a la escritura -la japonesa en particular- como acción, como actividad, pero también reflexionamos sobre el gesto escrito: es decir, la escritura como marca gráfica intencional, debatiéndose entre la técnica y el arte, como una marca individual-personal-singular de subjetividad.
Aunque esta tesis no es sobre o acerca-de Derrida, porque no es el tema, ni el autor objeto de esta investigación, esto no invalida que la tesis sea de tono “derrideano”; que en ella aparezcan claras alusiones, aplicación de teoría y conclusiones de sus reflexiones en cuanto a la escritura; pero también en cuanto al modo de recibir esa absoluta otredad que es Oriente.
En la primera parte “La crisis logocéntrica” se examinan los diferentes marcos teóricos y metodológicos del siglo XX partiendo de los análisis que realiza Heidegger sobre el tema de la escritura. El segundo autor revisado fue Gadamer como cierre del proyecto hermenéutico y su relación de tensión con la escritura. Cabe señalar que en ambos pensadores buscamos señalar los límites de la hermenéutica a la hora de pensar la escritura. El diálogo interrumpido entre Gadamer-hermenéutica y Derrida-deconstrucción es un primer cierre entre estos tres capítulos; luego, con una continuidad de la teoría derrideana intentamos desmontar y dislocar las oposiciones que dieron forma al pensamiento metafísico occidental, remarcando la profunda reflexión que hace Derrida sobre la escritura. A esto sigue el capítulo sobre Foucault y su relación con la escritura y lo escrito, como inicio de un puente trazado hacia Oriente. Su arqueología nos permite problematizar y organizar esos mismos fundamentos en estratos, capas y sedimentos. Y con su genealogía pudimos ordenar las dinámicas del poder, observando cómo ambos desplazan y desactivan críticamente estos acontecimientos en un mismo gesto. Y esta primera parte concluye con la segunda parte de ese puente: R. Barthes y sus reflexiones sobre las variaciones de la escritura, Japón y la escritura japonesa. Este cierre de la primera parte, con las reflexiones estetizadas y críticas de Barthes, nos favorecieron al modo de bisagra para articular la segunda parte, ya de camino hacia Oriente y sus escrituras.
En la segunda parte, “La ascesis caligráfica de Oriente: Las derivaciones y variaciones éticas y estéticas: marcas de subjetividad en lo escrito como salida al logocentrismo”, realizamos una exhaustiva revisión de las historias de la escritura que se han desarrollado a lo largo del tiempo, para desde ellas darle forma al prejuicio que subyace como fundamento de la oposición metafísica entre oralidad y escritura. Para esto planteamos la revisión de estas historias de la escritura en un doble sentido: como arqueografía y como geneografía. Esto nos permitió acceder tanto a las resistencias, los olvidos, las omisiones activas, los desprecios, como a los pliegues o las reivindicaciones que históricamente se han hecho sobre la escritura; a las diversas prácticas de escritura y a los cambios en sus soportes y herramientas materiales, tanto como a las dinámicas de poder (social, religioso, político y económico) que se sostienen en la escritura. Una vez elaborado esta selección expusimos un breve recorrido por los inicios de la escritura: Mesopotamia, Egipto, Grecia, y las fundamentales al núcleo teórico de la tesis: China y Japón. A partir de estas dos formas de escritura pudimos definir el trazo del pincel como marca subjetiva, con rastros antropoplásticos de una escritura-de-sí; y cualificar a estas prácticas como una “ascesis”, un camino de transformación ético-estético y existencial del escribiente.
La conclusión abre un espacio de interrogantes, que se centran en plantear la posibilidad de aplicar estas prácticas a nuestra escritura alfabética manuscrita, ante el uso de las uniformadas escrituras mecanizadas de los diversos teclados actuales. En última instancia intentamos percibir -a través de Japón como operador teórico- los diferentes modos de asumir nuestra intimidad, como un estado corporal, en nuestra escritura manuscrita. Percibirla como un modo de-sí que nos alteriza de nosotros mismos, que nos expropia en un soporte por medio de trazos subjetivos.
Tal vez esta tesis solo trate de una serie de afectividades y afinidades gráficas que intentan reencantar la escritura; y quizás también el mundo.

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional